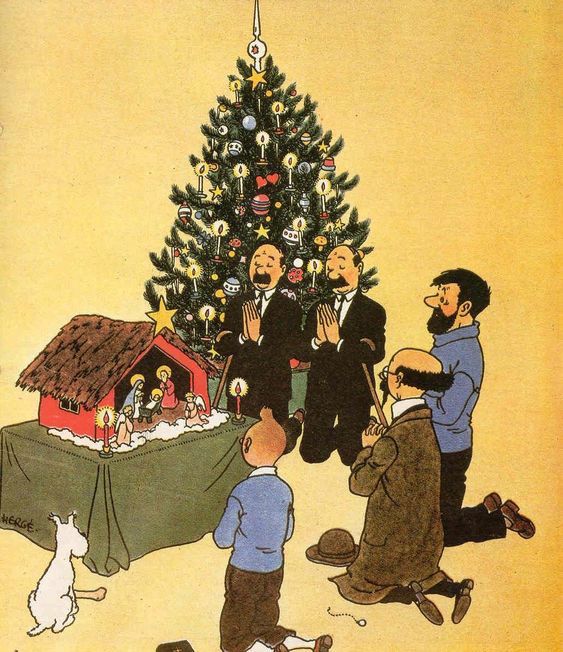De la inocencia perdida y la rebelión contra la cultura

Al pie del acantilado (detalle). Obra de William Adolphe Bouguereau (1825-1905).
«Si los padres desean preservar la infancia de sus hijos deben concebir la crianza como un acto de rebelión contra la cultura».
Neil Postman
«¿Qué coraza es más fuerte que un corazón sin mancha?»
William Shakespeare
Nuestros niños de hoy de pronto han dejado de ser niños. Algunos profetas modernos nos lo advirtieron hace ya algún tiempo (La desaparición de la infancia, Neil Postman, 1982), pero como de costumbre no les hicimos caso. El fin de la infancia es constatado como un lastimoso hecho y con él ha llegado, esta vez sin anuncios ni algaradas, también el final de la pubertad. No se trata tan solo de esos evanescentes titulares de prensa sobre la “adolescencia adelantada”, tan del gusto de los psicólogos, ni tampoco únicamente del inquietante “niño tirano” que asola cada vez más hogares. Su alcance y efecto es ya generalizado. Son los ya-no-niños que nos sonríen con adulta inmadurez. Parafraseando una famosa frase progre, podría gritarse: ¡Es la inocencia, estúpido! La inocencia, que no solo ha sido extraviada, sino arrebatada, hecha jirones por las sacudidas y desgarros de la modernidad. La inocencia que se percibe en la mirada pura que retrata el cuadro de Bouguereau, la misma inocencia que anhela proteger el protagonista de El Guardián entre el centeno, de J. D. Salinger (1951).
«Estoy al borde de un precipicio y mi trabajo consiste en evitar que los niños caigan a él. En cuanto empiezan a correr sin mirar adónde van, yo salgo de donde esté y los cojo. Eso es lo que me gustaría hacer todo el tiempo. Vigilarlos. Yo sería el guardián entre el centeno. Te parecerá una tontería, pero es lo único que de verdad me gustaría hacer. Sé que es una locura».
Chesterton ya nos hablaba de ello en Ortodoxia (1908).
«La doctrina y la disciplina católicas puede que sean murallas; pero son las murallas que cercan un campo de juegos. (…) Podríamos imaginar algunos niños jugando en la llana cima herbosa de una elevada isla en el mar. Mientras hubo un muro en torno a los bordes de la colina pudieron brincar en cualquier juego frenético y convertir la cima en la más ruidosa de las guarderías. Pero los muros fueron abatidos y quedó al desnudo el peligro del precipicio. No cayeron en él los niños; pero cuando volvieron sus amigos los hallaron confundidos de terror en el centro de la isla; y sus cantos habían cesado».
Más tarde, William Golding, en su obra, El señor de las moscas (1954), hace decir a uno de sus protagonistas una de esas frases que sacuden la conciencia, poderosas y penetrantes como un martillo macho: «Esos niños, los pequeños. ¿Quién cuida de ellos?»
Hoy prácticamente nadie parece querer ser «el guardián entre el centeno», nadie parece querer cuidar de «esos niños, los pequeños». Preservar la inocencia de los niños semeja una suerte de locura para las mentes postmodernas. Tanto es así que algunos bienintencionados (o algunos malpensados, entre los que me encuentro) llegan a preguntarse ––unos de buena fe, otros irónicamente–– ¿es que la infancia es peligrosa para los niños? ¿Es por eso que los padres, los maestros, todo el mundo adulto de nuestra modernidad, están haciendo todo lo que pueden para asegurar que desaparezca a fin de que nuestros chicos lleguen cuanto antes a la edad adulta?
Sabemos que esa no es la verdad. Claro que lo sabemos. Sabemos cual es el estado natural de los niños. Dice el Evangelio:
«En verdad, os digo, si no volviereis a ser como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Quien se hiciere pequeño como este niñito, ése es el mayor en el reino de los cielos. Y quien recibe en mi nombre a un niño como éste, a Mí me recibe».
Y también nos dice algo más:
«El que escandalizare a uno de estos pequeños que creen en Mí, más le valiera que le colgasen al cuello una piedra de molino de asno y le arrojaran al fondo del mar».
Pero todo se confabula contra la pureza y la luz. El candor infantil se diluye entre likes, whatsapps, juegos de ordenador, videos de youtube y programas de televisión que pasan por la mente infantil, uno tras otro, sin control alguno. Todo lo que constituye el núcleo de la cultura imperante conspira contra la infancia porque hace accesible a casi cualquier persona (incluidos los niños) todos los secretos del mundo: secretos de la cultura, secretos políticos, secretos de la medicina, secretos de la sexualidad; todo es accesible, no hay barreras, no hay escalas, no hay niveles, todo se iguala; y si igualamos la adultez y la infancia, esta última desaparece y con ella la inocencia que le es propia. No solo la estructura cultural y técnica del mundo conspira, también la voluntad de los hombres se precipita sobre la inocencia. También en las escuelas se trajina afanosamente para hacerla desaparecer, corrompiendo el corazón puro de tantos niños con basura disfrazada de «derechos», en campañas «informativas» impulsadas desde las instancias más altas del poder, desde dónde se amenaza a los padres con arrebatarles sus progenies si osan oponerse a tamaño progreso.
El profesor Anthony Esolen (profesor de lenguas clásicas y uno de los intelectuales católicos más frescos, lúcidos, poéticos y valientes que nos quedan) trata la cuestión, aunque de forma tangencial, en su último libro Nostalgia (2018), y lo hace de manera, clara y muy expresiva, como siempre:
«Para el cristiano, la historia se extiende desde el primer momento de la creación hasta la consumación de todas las cosas al final de los tiempos. Cuando se tiene esa visión del camino, es más probable que se sea paciente y que se espere la lenta maduración del niño. La pubertad, la mayoría de edad, la edad adulta y la adquisición de un buen trabajo son todas etapas en el camino; no son ni el camino en sí ni el destino. Si estás viajando de la tierra al cielo, el aeropuerto de Newark no parece tan impresionante.
Pero los que inculcan la precocidad no tienen tanta paciencia. Insisten en que solo quieren que los niños sean maduros, pero no es cierto. Quieren que sean forzados, como las plantas de invernadero. La precocidad temprana no pone a un niño más lejos en el camino que sus compañeros. Se trata de un extravío. El niño que se “convierte” en un adulto en formas desagradables y no naturales para su edad, crecerá perpetuamente infantil, aferrándose a la infancia que nunca experimentó de manera ordinaria. Es una visión grotesca: niños de ocho años que saben más sobre los desvios sexuales que mi madre cuando tenía veinte años, y niños de treinta años que holgazanean en pijama de una pieza, llaman a sus perros sus “hijos”, convierten el lugar de trabajo en una fiesta de pijamas y copulan con robots carnosos».
Estoy de acuerdo con él cuando dice que «en lugar de proyectar nuestra infancia perdida sobre un pasado legendario, proyectemos nuestro sentido compartido de inocencia perdida sobre la infancia», un sentido de inocencia que no es propio de los niños ––aunque en estos se manifiesta de forma más pura––, ni es en ellos dónde debe alcanzar su plenitud; un sentido de la inocencia que perdimos un día y que nos hace sentir nostalgia de modo paradójico, pues como dijo el santo Cardenal Newman, creemos que añoramos el pasado, pero en realidad nuestra añoranza tiene que ver con el futuro. Un sentido de inocencia sobre el que que Jesús nos llamó la atención a las claras y del que depende nuestro destino y el de nuestros hijos.
Así que, ya sabemos. A pesar de que pueda ser una locura, un nadar contracorriente agotador, los padres debemos ponernos en pie y afrontar la recuperación y la defensa de la inocencia. Como dice Neil Postman en la frase del frontispicio, debemos rebelarnos contra la cultura. Porque nuestros hijos están «al borde de un precipicio» y nuestro deber como padres, «consiste en evitar que los niños caigan a él». Seamos sus «guardianes entre el centeno»; es lo que se espera de nosotros, y aunque parezca una locura, será una locura admirable. Porque, sino: ¿qué será de «esos niños, los pequeños. ¿Quién cuidará de ellos?». Eso, ¿quién lo hará?