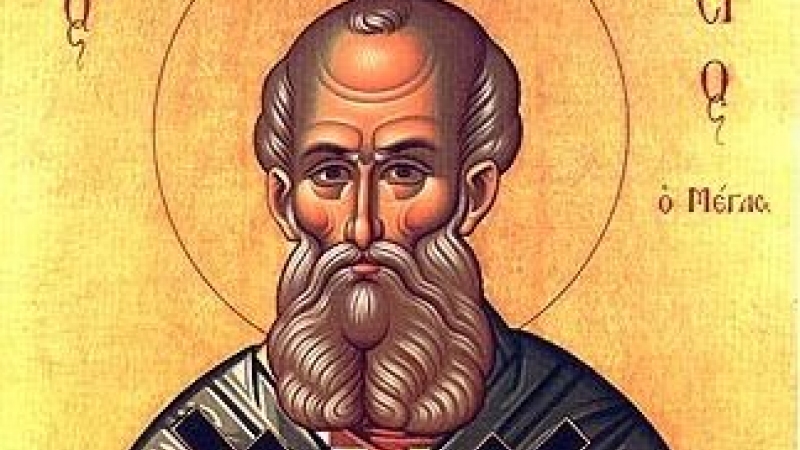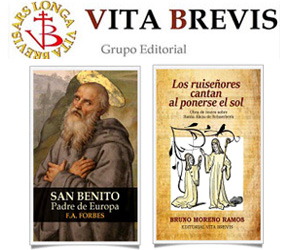Loyola, 1 de agosto de 2013
Querida comunidad de la Compañía de Jesús, queridos sacerdotes concelebrantes y fieles todos; mi saludo especial para las autoridades aquí presentes:
Este año celebramos la fiesta de nuestro santo Patrono, San Ignacio, con el eco todavía reciente de la Jornada Mundial de la Juventud que acaba de concluir en Río de Janeiro. He tenido ocasión de asistir a este encuentro acompañado de un pequeño grupo de jóvenes de nuestra Diócesis. Por cierto, espero poder ofrecer próximamente alguna reflexión, ahondando en el mensaje clarividente y esperanzador transmitido por nuestro Papa Francisco. Pero en esta ocasión, quisiera referirme a uno de los personajes históricos que ha estado muy presente en esta Jornada Mundial de la Juventud. Me refiero al beato José Anchieta S.I., uno de los intercesores elegidos para la JMJ de Rio, lo que significa que ha sido propuesto como modelo de imitación para toda la juventud del mundo.
Supongo que muchos os preguntaréis quién es este personaje con apellido vasco. Se trata, digamos, de un canario vasco, que nació en Tenerife en 1534, hijo de un azpeitiarra, Juan de Anchieta, originario de uno de los caseríos de este valle de Loiola en el que nos encontramos.
Siendo aún un muchacho, fue enviado a estudiar letras a la Universidad de Coimbra, de gran fama en la época, en la que destacó como uno de los mejores alumnos y como un gran poeta. Con diecisiete años ingresa en la recién aprobada Compañía de Jesús. Entre sus hermanos jesuitas destacó en seguida por su fervor y por el vigor de su ascesis. Debido a su salud quebradiza, en 1553 fue enviado a Brasil por sus superiores —para cambiar de aires—, junto con otros seis hermanos de la orden.
Con tan solo veinte años, Anchieta fundó junto al padre provincial, una aldea misional que ha llegado a ser en nuestros días la ciudad más grande de Sudamérica. Estamos hablando nada más y nada menos que de la fundación de la actual ciudad de Sâo Paulo (con más de veinte millones de habitantes en este momento). Anchieta enseñó allí gramática, tanto a los hijos de los portugueses como a los indios, y aprendió rápidamente y con toda perfección la lengua de aquella región, el tupí-guaraní, en la que escribió la primera gramática de la lengua tupí y un catecismo en este idioma, que fue el primer catecismo cristiano escrito en una lengua nativa del continente americano. También hizo el primer diccionario. El Beato José de Anchieta llegó a tener una gran actividad literaria en portugués, latín y tupí-guaraní: poesías, obras dramáticas, sermones…
Al poco tiempo, fue requerido por el Provincial de los jesuitas para ciertas tareas muy delicadas. Su primera misión importante fue la de embajador de paz entre los tamoyas, pueblo muy feroz y aguerrido, que constituía una amenaza permanente para la paz. Por espacio de cinco meses, corriendo su vida grave peligro, estuvo retenido como rehén de esa tribu. En ese tiempo predicó sin cesar el Evangelio a sus captores, y realizó entre ellos prodigios admirables.Ordenado sacerdote con treinta y tres años, acompaña de nuevo al provincial en la fundación de Río de Janeiro, la cual tomó el nombre de “San Sebastián de Río de Janeiro”. Durante diez años fue rector del Colegio de San Vicente, en Río, y en este tiempo fundó el Hospital de la Misericordia, y no solo predicó a los portugueses, obteniendo grandes frutos, sino que se encargó también de evangelizar a nuevas tribus indígenas, algunas muy violentas.
Fue nombrado Provincial de todos los jesuitas de Brasil en 1577. Aprovechando sus conocimientos de la lengua, se ganó la confianza de los indios, y consiguió que algunos le encomendaran la educación de sus hijos. Estos jóvenes indios, una vez cristianizados, fueron luego misioneros de sus padres. Las penalidades que sufrió son difícilmente imaginables. Y para hacernos una idea de ello, basta decir que a los tres años de la ordenación sacerdotal de Anchieta, cuarenta de sus compañeros jesuitas habían sido martirizados.Apóstol delicadísimo de los enfermos, predicador incansable, hombre tan humilde y obediente, como valiente y emprendedor… desgasta sus últimas fuerzas de amor apostólico, con entusiasmo juvenil, en la evangelización de los indios. Iba a buscarles a la selva o adonde fuera, sacando fuerzas de flaqueza. No se cansaba de llamarles a la fe en Jesucristo, invitándoles a dejar la vida nómada y a agruparse en nuevas aldeas misionales.
Falleció en olor de santidad en 1587, con 53 años de edad. Fue declarado beato en 1980 por Juan Pablo II.
Y digo yo, si me permitís un comentario: Todo este ‘terremoto’ misionero lo puso en marcha el hijo de un azpeitiarra, que por tener una salud delicada, fue enviado a cambiar de aires al Brasil… Vamos, que, ¿¡qué habría pasado si hubiese estado rebosante de salud y fortaleza!?
Al asomarnos a personajes como el beato Anchieta, no podemos por menos de volver la vista a nuestro pueblo, haciendo una autocrítica tan sincera como esperanzada: ¿Qué hemos hecho de aquel espíritu que impulsó a tantos vascos a la magnanimidad y al heroísmo, movidos por la fe, la esperanza y la caridad? ¿Qué hemos hecho del legado de San Ignacio de Loyola, nuestro gran Patrono, que ha sido fermento para regenerar la faz del mundo? ¿No tendremos que reconocer tal vez, que nuestra identidad e idiosincrasia han quedado heridas y debilitadas, en la misma medida en que nos hemos secularizado, y precisamente en el momento en que el materialismo, la frivolidad y las idolatrías políticas han pasado a ocupar el espacio que antes llenaban los grandes ideales del Evangelio?
Sin duda alguna, que esta visión crítica cuenta con excepciones muy notables. Son muchos —¡muchos más de los que algunos suponen!— quienes continúan encarnando ese mismo espíritu ignaciano de universalidad, magnanimidad, generosidad y fe. ¡No hay lugar para el pesimismo ni para las nostalgias! Pero tampoco podemos ser ingenuos ante la crisis de secularización que padecemos, derivada del olvido —e incluso de la ruptura— de nuestras raíces cristianas.
El problema estriba en que hemos olvidado que el progreso sin raíces es ficticio. Como decía Chesterton: “El problema del progreso consiste en que no significa nada. No podemos progresar sin haber establecido los objetivos. El progreso no puede ser un objetivo en sí mismo. Es sencillamente un comparativo del que es necesario determinar el superlativo”. Y continúa con su reflexión: “Nadie puede ser progresista sin ser doctrinal… Porque el progreso, por su propio nombre, indica una dirección”. Y he aquí la gran pregunta: ¿Cuál es la dirección? ¿Hacia dónde vamos? El auténtico progreso solo puede estar enraizado en la Tradición. Chesterton remata con la siguiente afirmación: “Cuanto más crece un árbol, cuantas más ramas le salen, más se aferra a sus raíces”.
En definitiva, la pregunta clave, es la pregunta por la ‘dirección’… que es tanto como decir que es la pregunta por la ‘meta’ de la vida… En el fondo, es la misma pregunta que Ignacio de Loyola dirigió, cinco siglos atrás, a Francisco Javier: “¿De qué te sirve ganar el mundo entero, si pierdes tu vida?”.
Ciertamente, este mundo está experimentando cambios vertiginosos; pero LA PREGUNTA —con mayúscula— es la misma de siempre; y la respuesta, al igual que Ignacio, Francisco Javier y José de Anchieta, también la encontramos en el Evangelio. La respuesta tiene un nombre propio: ¡JESUCRISTO!