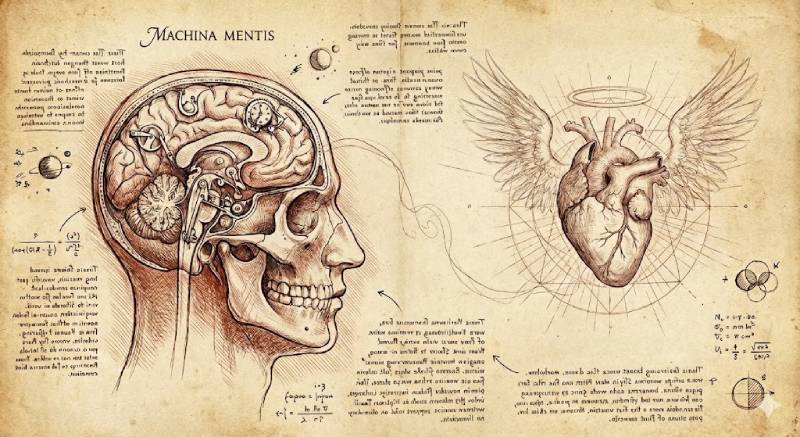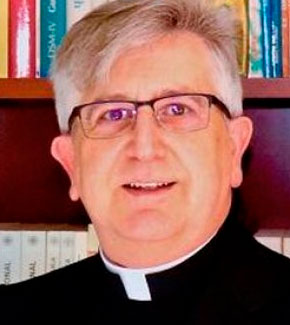En los últimos años se habla mucho de salud mental. Celebro que así sea. Durante demasiado tiempo el sufrimiento psicológico se ocultó o se silenció y, cuando salía a la luz, solía quedar marcado por el estigma o la incomprensión. Sin embargo, en este necesario esfuerzo por cuidar la mente, existe el riesgo de reducir toda la vida interior del ser humano a lo psicológico, confundiendo el bienestar emocional con la fortaleza espiritual y el equilibrio mental con una fe madura.
Conviene recordar algo esencial: la fe no está al servicio de la salud mental ni puede entenderse como un medio para sentirse mejor. Tampoco es una emoción intensa o un estado de ánimo placentero. La espiritualidad, al abordar directamente nuestra forma de relacionarnos con Dios, está relacionada con el núcleo más profundo de la persona, con aquello que da unidad, sentido y significado a la vida, incluso cuando las emociones fallan, el cuerpo enferma o la mente se oscurece.
Aunque la palabra psicología signifique etimológicamente “ciencia del alma”, sería un error grave identificar mente y alma como si fueran lo mismo. Si así fuera, acabaríamos asumiendo que el crecimiento espiritual depende de cómo nos sentimos emocionalmente, o que enfermedades neurodegenerativas implican un deterioro del valor o de la dignidad interior de la persona. Nada más lejos de la realidad. La vida espiritual no se mide en estados de ánimo, ni la profundidad del alma se agota en los procesos cognitivos o emocionales.
Cuando la experiencia religiosa o espiritual se interpreta únicamente en clave psicológica, ambas dimensiones salen empobrecidas. La fe no puede instrumentalizarse como un simple medio para conseguir un bienestar psicológico. No es una herramienta terapéutica cuyo objetivo principal sea reducir la ansiedad o fomentar la autoestima. La espiritualidad auténtica no promete comodidad, sino verdad; no persigue el bienestar inmediato, sino una orientación radical de la vida. Aunque esta orientación, muchas veces, termina repercutiendo positivamente en la salud mental y física, sin que esa sea su finalidad directa.
La psicología cumple una función insustituible: ayuda a comprender los
comportamientos, a identificar pensamientos desadaptativos, a regular las emociones, a prevenir trastornos y a adoptar estilos de vida más saludables. En este sentido proporciona herramientas valiosas para vivir de manera más ordenada y consciente. Pero no podemos esperar de ella que responda a las grandes preguntas sobre el sentido último de la vida. Esa parcela le corresponde a la fe.
La investigación psicológica ha mostrado con claridad que nuestras ideas, actitudes y hábitos influyen directamente en la salud. No somos espectadores pasivos de nuestro bienestar. El modo en que pensamos, dormimos, comemos, gestionamos la frustración, cultivamos el resentimiento o practicamos la coherencia moral deja huella en el cuerpo y en la mente. Las emociones negativas prolongadas, las expectativas irreales, los desórdenes en el descanso, el abuso de sustancias o una vida desestructurada acaban pasando factura.
Ahora bien, también cuando se pierde la dimensión espiritual, cuando se empaña el horizonte último de la vida o el corazón deja de orientarse hacia lo que da verdadero sentido, el espíritu se inquieta y la mente pierde con facilidad su equilibrio. No todo malestar psicológico se resuelve ajustando conductas o regulando emociones. Hay una inquietud más profunda que nace del vacío existencial, de la falta de metas y de horizonte, de una vida vivida sin referencias últimas. Y ese vacío no se llena únicamente con técnicas, sino con una revisión honesta de los valores, los proyectos y la orientación vital.
Por eso, una vida ordenada no equivale a rigidez, sino a armonía: armonía entre lo moral, lo espiritual, lo corporal, lo afectivo y lo relacional. Cuando estas dimensiones dialogan entre sí, la persona alcanza un equilibrio que no depende exclusivamente de las circunstancias externas. Esa estabilidad no elimina el sufrimiento, pero lo integra en un horizonte más amplio; no evita las crisis, pero les confiere sentido.
Cuidar la salud mental es imprescindible. Cuidar la salud espiritual también. No como compartimentos estancos ni como medios utilitaristas, sino como dimensiones distintas y complementarias de una misma realidad humana. Confundirlas empobrece; integrarlas con respeto las enriquece a ambas. Juan Antonio Moya Sánchez