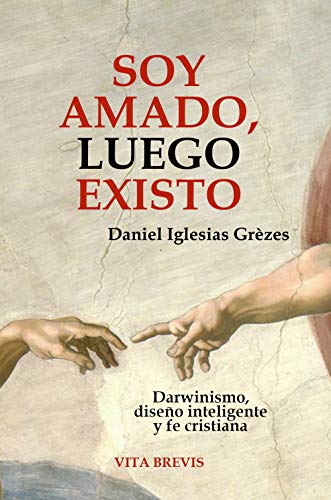El latrocinio de Éfeso (Vladimir Soloviev)
Desde el siglo IV, la parte helenizada de la Iglesia sufría con la rivalidad y lucha continuas entre dos centros jerárquicos: el antiguo patriarcado de Alejandría y el nuevo de Constantinopla. Las fases exteriores de esta lucha dependían principalmente de la posición que adoptaba la corte bizantina. Y si queremos saber cómo era determinada esta posición del poder secular respecto de los dos centros eclesiásticos de Oriente, comprobamos un hecho notable. Podría creerse a priori que el Imperio bizantino tenía que escoger, desde el punto de vista político, entre tres líneas de conducta: o sostener al nuevo patriarcado de Constantinopla como criatura suya puesta siempre en sus manos y que no podía llegar a obtener nunca independencia durable, o bien el cesarismo bizantino (para no tener que reprimir en sus dominios las tendencias clericales y para libertarse de un vínculo demasiado estrecho e importuno) prefería tener el centro del gobierno eclesiástico algo más distante, pero siempre dentro de la esfera de su poder, y con este objeto sostenía al patriarcado de Alejandría, que llenaba ambas condiciones y tenía de su parte, además, para apoyar su primado relativo (sobre Oriente) la razón tradicional y canónica, o bien, por último, el gobierno imperial escogía el sistema del equilibrio, protegiendo ora a una, ora a otra de las sedes rivales según las circunstancias políticas. Pero vemos que, en realidad, no ocurría nada de eso.
Aun concediendo mucho a los accidentes individuales y a las relaciones puramente personales, debe reconocerse que había una razón general determinante de la conducta de los emperadores bizantinos en la lucha jerárquica de Oriente; pero esta razón era distinta de las tres consideraciones políticas que acabamos de indicar. Si los emperadores variaban en sus relaciones con los dos patriarcados, apoyando ora a uno, ora al otro, esas variaciones no dependían del principio del equilibrio. La corte bizantina sostenía siempre, no al más inofensivo de los dos jerarcas rivales en un momento dado, sino a aquel que estaba equivocado desde el punto de vista religioso o moral. Bastaba que un patriarca, ya de Constantinopla, ya de Alejandría, fuera hereje o pastor indigno, para asegurarse por mucho tiempo, si no para siempre, la protección enérgica del Imperio. Y, por el contrario, al subir a la cátedra episcopal, en la ciudad de Alejandro como en la de Constantino, un santo o un campeón de la verdadera fe debía prepararse por anticipado a los odios y a las persecuciones imperiales, incluso al martirio.
La tendencia irresistible del gobierno bizantino a la injusticia, la violencia y la herejía, esa invencible antipatía por los más dignos representantes de la jerarquía cristiana, se revelaron muy pronto. Acababa apenas el Imperio de reconocer la religión cristiana cuando ya perseguía a la lumbrera de la ortodoxia: San Atanasio. Todo el largo reinado de Constancio, hijo de Constantino el Grande, está ocupado por la lucha contra el glorioso patriarca de Alejandría, en tanto que los obispos heréticos de Constantinopla eran protegidos por el Emperador. Y no era el poder de la sede alejandrina, sino la virtud del que la ocupaba la que era insoportable para el César cristiano. Cuando, medio siglo más tarde, cambiaron las cosas, cuando fue la cátedra de Constantinopla la que estuvo ocupada por un gran santo, Juan Crisóstomo, al paso que el patriarcado de Alejandría había caído en manos de un hombre de los más despreciables, Teófilo, fue este último el favorecido por la corte de Bizancio, y ésta se valió de todos los medios para hacer perecer a Crisóstomo. ¿Sería quizá el carácter independiente del gran orador cristiano lo único que producía desconfianza al palacio imperial? Sin embargo, la Iglesia de Constantinopla tuvo poco después como jefe a un espíritu no menos indomable, a un carácter no menos independiente, Nestorio; pero como Nestorio reunía a dichas cualidades la de ser heresiarca definido, recibió todos los favores del Emperador Teodosio II, que no escatimó esfuerzo para sostenerlo en su lucha contra el nuevo patriarca de Alejandría, San Cirilo, émulo del gran Atanasio (…) por el celo ortodoxo y la ciencia teológica. En seguida veremos por qué el gobierno imperial no consiguió mantener al hereje Nestorio ni eliminar a San Cirilo.
Poco tiempo después cambiaron de nuevo los papeles. El patriarcado de Constantinopla tuvo en San Flaviano al digno sucesor de Juan Crisóstomo y la sede de Alejandría pasó a un nuevo Teófilo, Dióscoro, apodado «el Faraón de Egipto». San Flaviano era hombre manso y sin pretensiones; Dióscoro, manchado con todos los crímenes, se singularizaba por la ambición desmesurada y por un temperamento despótico al que debía su sobrenombre. Era evidente que, desde el punto de vista puramente político, el gobierno nada tenía que temer de San Flaviano, en tanto que las aspiraciones dominadoras del nuevo «faraón» debían infundir justo recelo. Pero San Flaviano era ortodoxo, y Dióscoro ofrecía la gran ventaja de favorecer a la nueva herejía monofisita. En virtud de esto, obtuvo la protección de la corte bizantina (*), y se convocó a un concilio ecuménico bajo sus auspicios para dar autoridad legal a su causa.
Dióscoro tenía todo de su parte: el apoyo del brazo secular, un bien disciplinado clero venido con él de Egipto y que le obedecía ciegamente, una turba de monjes heréticos, un considerable partido entre el clero de los restantes patriarcados y, por último, la cobardía del mayor número de los obispos ortodoxos que no se atrevían a resistir abiertamente un error cuando era protegido por «la sagrada majestad del divino Augusto».
San Flaviano estaba anticipadamente condenado, y con él la misma ortodoxia debía hundirse en toda la Iglesia oriental, si ésta hubiera quedado entregada a sus propias fuerzas. Pero fuera de ella existía un poder religioso y moral con el cual estaban obligados a contar «faraones» y emperadores.
Si en la lucha de los dos patriarcados orientales la corte bizantina tomaba siempre partido por el culpable y el hereje, la causa de la justicia y de la verdadera fe, ya estuviera representada por Alejandría o por Constantinopla, no dejaba nunca de hallar vigoroso apoyo en la sede apostólica de Roma. El contraste es, por cierto, sorprendente. Quien persigue sin descanso a San Atanasio es el emperador Constancio; quien lo sostiene y defiende contra todo el Oriente es el Papa Julio. El Papa Inocencio es quien protesta con energía contra la persecución de que se hace víctima a San Juan Crisóstomo, y él quien, después de muerto el gran santo, toma la iniciativa para rehabilitar su memoria en la Iglesia. También el Papa Celestino apoya con toda su autoridad a San Cirilo en su animosa lucha contra la herejía de Nestorio protegida por el brazo secular, y no cabe duda de que, sin la ayuda de la sede apostólica, el patriarca alejandrino, por muy enérgico que hubiese sido, no habría podido vencer las conjugadas fuerzas del poder imperial y de la mayor parte del clero griego. El contraste entre la acción del Imperio y la del Pontificado podría ser comprobado ampliamente a través de toda la historia de las herejías orientales, que no solamente eran siempre favorecidas sino a veces hasta inventadas por los emperadores, como en la herejía monotelita del emperador Heraclio y la iconoclasta de León el Isáurico. Debemos, empero, detenernos en el siglo V, cuando la lucha de los dos patriarcados, y en la instructiva historia del «latrocinio» de Éfeso.
Era, pues, notorio, según reiterada experiencia, que en las disputas de ambos jefes jerárquicos de Oriente el Papa occidental no tenía preferencias ni prejuicios y que siempre tenía seguro su apoyo la causa de la justicia y la verdad. Dióscoro, tirano y hereje, no podía, desde luego, contar en Roma con igual ayuda que su predecesor San Cirilo. El plan de Dióscoro era obtener la primacía del poder en toda la Iglesia oriental mediante la condenación de San Flaviano y el triunfo del partido egipcio, más o menos monofisita, cuyo jefe era él, Dióscoro. No pudiendo esperar la aprobación del Papa para realizar semejante plan, resolvió lograr su objeto sin el Papa y aun contra él.
En 449 se reunió en Éfeso un Concilio ecuménico en forma. Toda la Iglesia oriental estaba allí representada. También asistían los legados del Papa San León, pero no se les permitió presidir el Concilio. Protegido por los oficiales imperiales, rodeado de sus obispos egipcios y de una turba de clérigos armados de bastones, Dióscoro ocupaba el trono como un rey en medio de su Corte. Los obispos del partido ortodoxo temblaban y callaban. «Todos –leemos en las «Menias» rusas (vida de San Flaviano)– amaban más las tinieblas que la luz y preferían la mentira a la verdad, queriendo agradar al rey terrestre antes que al de los cielos». Sometióse a San Flaviano a un juicio irrisorio. Algunos obispos se echaron a los pies de Dióscoro implorando misericordia para el acusado y fueron maltratados por los egipcios; éstos gritaban a voz en cuello: «¡Que corten en dos a los que dividen a Cristo!». Se distribuyó entre los obispos ortodoxos tablillas que no tenían nada escrito y en las que estaban obligados a poner sus firmas. Ellos sabían que en seguida se inscribiría allí una fórmula herética. La mayor parte firmó sin protestar. Algunos quisieron agregar reservas, pero los clérigos egipcios les arrancaron por la fuerza las tablillas, rompiéndoles los dedos a palos. Por último Dióscoro se levantó y pronunció en nombre del Concilio sentencia de condenación contra Flaviano, quien quedaba depuesto, excomulgado y entregado al brazo secular. Flaviano quiso protestar, pero los clérigos de Dióscoro se echaron sobre él y lo maltrataron hasta tal punto que dos días después expiró.
Cuando así triunfaban en un Concilio ecuménico la iniquidad, la violencia y el error, ¿dónde estaba la Iglesia infalible e inviolable de Cristo? Estaba presente y se manifestó. En el momento en que San Flaviano caía maltrecho por la brutalidad de los servidores de Dióscoro, cuando los obispos heréticos aclamaban ruidosamente el triunfo de su jefe, en presencia de los obispos ortodoxos temblorosos y mudos, Hilario, diácono de la Iglesia romana, exclamó: «Contradicitur! [=¡Me opongo!]». No era, por cierto, la aterrorizada y silenciosa muchedumbre de los ortodoxos orientales lo que representaba en ese momento a la Iglesia de Dios. Toda la potencia inmortal de la Iglesia se había concentrado, para la cristiandad oriental, en aquel simple término jurídico pronunciado por un diácono romano: Contradicitur.
(…) El contradicitur del diácono romano representaba el principio contra el hecho, el derecho contra la fuerza bruta, era la firmeza moral imperturbable frente al crimen triunfante de los unos y la cobardía de los otros; en una palabra, era la Roca inmoble de la Iglesia frente las puertas del Infierno.
Los asesinos del patriarca de Constantinopla no se atrevieron a tocar al diácono de la Iglesia romana. Y en el espacio de sólo dos años el contradicitur romano convirtió el «santísimo Concilio ecuménico de Éfeso» en el «latrocinio [=pillaje] de Éfeso», provocó la deposición del asesino mitrado, valió la canonización a la víctima y determinó la reunión del verdadero Concilio ecuménico de Calcedonia bajo la presidencia de los legados romanos.
(Vladimiro Solovief, Rusia y la Iglesia Universal, Ediciones y Publicaciones Españolas S.A., Madrid 1946, pp. 276-283).
(*) Lo más curioso y que da más brillante confirmación a nuestra tesis (sobre la predilección de los emperadores bizantinos por la herejía como tal), es que el mismo emperador Teodosio II, que había sostenido la herejía nestoriana, condenada a su pesar por la Iglesia, se convirtió en seguida en celoso protector de Eutiquio y de Dióscoro que representaban una opinión diametralmente opuesta al nestorianismo pero igualmente herética.
InfoCatólica necesita vuestra ayuda.

Para suscribirse a la revista virtual gratuita de teología católica Fe y Razón, por favor complete y envíe este simple formulario. Recomendamos dejar el formato HTML. Se enviará automáticamente un mensaje a su email pidiendo la confirmación de la suscripción. Luego ingrese a su email y confirme la suscripción, presionando el enlace correspondiente.
4 comentarios
Saludos cordiales.
653: Arresto en Roma del Papa Martín I y de San Máximo el Confesor. Después de un año y medio de prisión y vejámenes, en 655 el Papa es exilado a Crimea donde muere el mismo año. San Máximo es exilado en Tracia.
658: San Máximo es traido a Constantinopla para su juicio y condena como hereje, seguidos por su exilio.
662: nuevo juicio y condena de San Máximo como hereje, seguidos de la amputación de su mano derecha y de su lengua y del exilio a lo que hoy es Georgia, donde muere el mismo año.
Dejar un comentario