Las colinas y los valles

¿Cómo podemos preparar la venida del Señor a nuestras vidas? Mediante la escucha de la predicación y la penitencia. El que predica la Palabra del Señor, como Isaías y Juan el Bautista, hace rectos los senderos posibilitando que esa Palabra llegue al corazón de los oyentes para penetrarlos con la fuerza de la gracia e ilustrarlos con la luz de la verdad.
La predicación es un anuncio de consuelo y de alegría: “Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios; hablad al corazón de Jerusalén” (Is 40,1). El contenido de este anuncio es la alegría causada por la presencia de Dios: “aquí está vuestro Dios. Mirad: Dios, el Señor, llega con fuerza, su brazo domina” (Is 40,9-10).
Juan el Bautista, que - como dice San Jerónimo - es el amigo del Esposo que conduce a la Esposa a Cristo, es la voz que grita en el desierto llamando a preparar el camino al Señor, predicando la conversión, anunciando la llegada del “que puede más que yo” (Mc 1,7).
La predicación de la Palabra de Dios es la proclamación del “Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios” (Mc 1,1). El Evangelio es la “Buena Noticia” que tiene como objeto central la persona misma de Jesús, Mesías e Hijo de Dios. Jesús es la palabra definitiva que Dios dice a la humanidad: “El Hijo mismo es la Palabra, el Logos […] Ahora, la Palabra no solo se puede oír, no solo tiene una voz, sino que tiene un rostro que podemos ver: Jesús de Nazaret” (Benedicto XVI, Verbum Domini, 12).
Para ver ese rostro, para recibir a Jesús, es necesaria la penitencia: “que los valles se levanten, que los montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale” (Is 40,4). Los valles pueden ser interpretados como imágenes de los vacíos en nuestra relación con Dios: se trata de los pecados de omisión; de lo que, debiendo hacer, no hacemos. Por ejemplo, no dando prioridad a la vida espiritual, reduciendo la oración a mínimos o siendo poco generosos en la vivencia de la caridad.
Si los valles deben levantarse, los montes y las colinas han de abajarse. Los montes de nuestro orgullo, de nuestra soberbia y de nuestra prepotencia. San Juan Bautista personifica la actitud humilde de quien sabe que, ante el Señor, no merece ni agacharse para desatarle las sandalias.
San Pedro, en su segunda Carta, tranquiliza a una comunidad cristiana que se mostraba inquieta por el aparente retraso de la segunda venida del Señor. Los tiempos de Dios, les dice, no son como los nuestros: “un día es como mil años y mil años, como un día” (2 Pe 3,8). El Señor no tarda, sino que tiene paciencia con nosotros para que podamos convertirnos.
Mientras esperamos al Señor, dejando que su Palabra entre en nuestros corazones y arrepintiéndonos de nuestros pecados, debemos llevar una vida “santa y piadosa”, a fin de que Dios nos encuentre en paz con Él.
Guillermo Juan Morado.
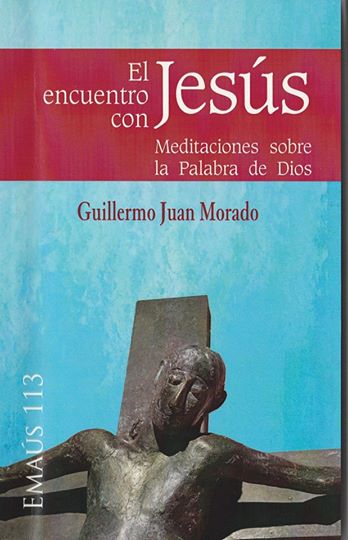
Los comentarios están cerrados para esta publicación.








