La catedral del Papa y la sacralidad de la Iglesia

La fiesta de la dedicación de la basílica de Letrán nos invita a dirigir nuestra mirada a la Iglesia de Roma y a su Obispo, el Papa, cuya catedral es la basílica lateranense, edificada por el emperador Constantino y dedicada hacia el año 324.
La iglesia, el templo, es el lugar en el que se reúne la asamblea de los cristianos. Es un lugar sagrado, en el que habita Dios con los hombres (cf Gén 28,17). Contra lo que a veces se dice, el cristianismo no ha eliminado la distinción entre lo sagrado y lo profano, aunque le ha dado una nueva definición. Existen, para los cristianos, tiempos sacros – especialmente el domingo -, lugares sacros – como las iglesias -, y signos sacros – los sacramentos - .
El profeta Ezequiel nos presenta una visión simbólica. Ve una corriente de agua que brota de los fundamentos del templo, se vuelve cada vez más profunda y recorre el país hasta llegar al Mar Muerto, cuyas aguas son saneadas: “Todo ser viviente que se agita, allí donde desemboque la corriente, tendrá vida; y habrá peces en abundancia” (Ez 47,9).
Del templo, del espacio de Dios, mana un caudal de vida, capaz de sanear el mundo. Recuperar el sentido de lo sagrado, de todo aquello que está relacionado con Dios, no nos empequeñece sino que, por el contrario, nos hace más grandes. Sin Dios, todo se convierte en gris y monótono y, a la postre, en un desierto o en un mar salobre en el que no hay vida. Necesitamos, como personas y como sociedad, abrirnos al espacio nuevo de lo divino para no perecer ahogados por nuestras miserias y nuestros egoísmos.
El Evangelio según San Juan interpreta el templo en sentido cristológico. El templo no es ya, principalmente, un lugar, sino Jesucristo mismo: “Él hablaba del templo de su cuerpo” (Jn 2,21). En Él ha querido morar Dios en toda su plenitud. Abrirse a lo sacro es entrar en relación con Jesucristo, dejándonos alcanzar por el río vivificante de la gracia que brota de su costado traspasado en la Cruz. Dios, sin dejar de ser Dios, no está lejos del hombre, no resulta ya inalcanzable. Se aproxima a nosotros en la humanidad del Redentor.
La Iglesia está unida a Cristo, es el Cuerpo del cual Él es la Cabeza. Y, así, unida a Cristo, se convierte también en el templo de piedras vivas, en morada de Dios: “Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; porque el templo de Dios es santo: ese templo sois vosotros” (1 Cor 3,17).
Las piedras vivas que forman la Iglesia, la comunidad de los cristianos, son los santos, los llamados del mundo, los elegidos. No deben, por ello, asemejarse ni acomodarse al mundo, sino dejarse transformar por la renovación de la mente, para saber discernir “cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto” (Rom 12,2).
Al igual que, en medio de la ciudad, la catedral se alza como un edificio que nos remite a Dios revelado en Cristo, así la Iglesia, la comunidad de los cristianos, debe aparecer en medio del mundo como una realidad sagrada, que apunta siempre hacia Dios y que con el agua limpia del Evangelio renueva y vivifica todo lo que toca.
Si perdiésemos la conciencia de la sacralidad de la Iglesia, si nos amoldásemos en todo a las opiniones dominantes, si dejásemos espacio a los nuevos ídolos, estaríamos destruyendo, que no construyendo, el templo de Dios. Una grave responsabilidad para todos.
Guillermo Juan Morado.
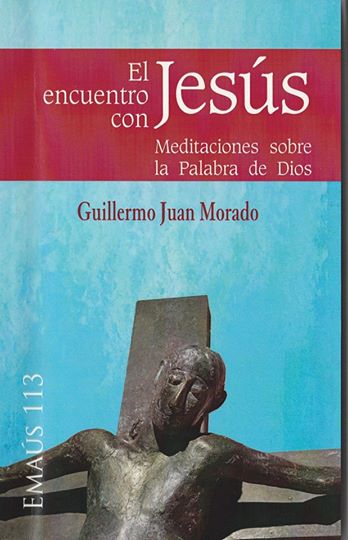
Los comentarios están cerrados para esta publicación.








