Acoger el Reino y dar frutos
 El pueblo de Israel es comparado a una viña plantada por Dios, de la que el Señor espera buenos frutos (cf Is 5,1-7). Pero no siempre sucede así; en ocasiones, en lugar de derecho, se encuentra asesinatos y, en lugar de justicia, lamentos.
El pueblo de Israel es comparado a una viña plantada por Dios, de la que el Señor espera buenos frutos (cf Is 5,1-7). Pero no siempre sucede así; en ocasiones, en lugar de derecho, se encuentra asesinatos y, en lugar de justicia, lamentos.
La imagen del viñedo es empleada por Jesús para referirse al Reino de Dios; un Reino que se nos ha confiado a cada uno de nosotros para que demos a Dios los frutos a su tiempo (cf Mt 21,33-43). Nos comportaríamos como viñadores malvados si, despreciando a los profetas y al propio Hijo de Dios, nos empeñásemos en construir el Reino según nuestras propias convicciones particulares.
En los tiempos de la vida terrena de Jesucristo había otros proyectos alternativos al suyo para edificar el Reino. Los zelotes, por ejemplo, querían imponer lo que ellos entendían por el Reino de Dios mediante la fuerza. Otros, como los que formaban la comunidad de Qumrán, pensaban que ese Reino era solo para los elegidos, para un grupo limitado.
Existe una conexión entre el Reino y la Iglesia, porque la Iglesia es el Reino de Cristo “presente ya en misterio” (Lumen gentium,3). Un Reino que se manifiesta en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo, que es la verdadera “piedra angular” de todo el edificio. Jesús dotó a su Iglesia de una estructura y eligió a los Doce, con Pedro como Cabeza, como cimientos. En la Iglesia encontramos la salvación que nos viene de Cristo.
También en nuestros días puede surgir el deseo de despreciar a los pastores que Dios envía a su Iglesia – al papa y a los obispos en comunión con él – para construir “otra” Iglesia, más afín a nuestras preferencias y caprichos o a lo que entendemos que es más justo. Benedicto XVI ha alertado sobre esta tentación: “La insatisfacción y el desencanto se difunden si no se realizan las propias ideas superficiales y erróneas acerca de la ‘Iglesia`’ y los ‘ideales sobre la Iglesia’ que cada uno tiene” (Berlín, 22-IX-2011).
Acoger el Reino de Dios y dar frutos es una tarea que no está exenta de riesgos, de dificultades, de persecuciones. Así ha sido la suerte de los profetas y de aquellos que, ayer y hoy, se comprometen a fondo con Dios. También el Hijo de Dios, Nuestro Señor Jesucristo, conoció el rechazo y la Cruz. Un rechazo que sigue experimentando cada vez que se maltrata a los cristianos por el hecho mismo de ser sus discípulos.
El Evangelio no esconde la verdad de estas tribulaciones, pero señala un camino de esperanza. El Reino de Dios no fracasa, porque es precisamente “de Dios”: “Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente”.
Basados en esta esperanza podemos dar frutos de santidad y vivir en paz, tal como nos pide el apóstol San Pablo: “Nada os preocupe; sino que en toda ocasión, en la oración y súplica con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús” (Flp 4,6-8).
Guillermo Juan Morado.
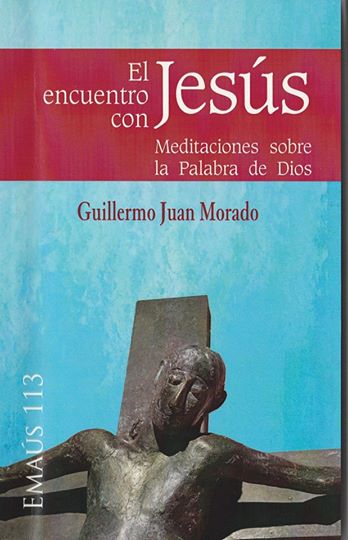
Los comentarios están cerrados para esta publicación.










