Predestinación y esperanza
 Dice el “Diccionario de la Real Academia Española” que la “predestinación” es la “ordenación de la voluntad divina con que ‘ab aeterno’ tiene elegidos a quienes por medio de su gracia han de lograr la gloria”.
Dice el “Diccionario de la Real Academia Española” que la “predestinación” es la “ordenación de la voluntad divina con que ‘ab aeterno’ tiene elegidos a quienes por medio de su gracia han de lograr la gloria”.
Que Dios, antes de la creación del mundo, nos predestinó a la adopción filial en Cristo (Ef 1,5) es una verdad de fe que enseña la Sagrada Escritura. Dios es “eterna beatitud, vida inmortal, luz sin ocaso” (Catecismo 257). Y Dios no retiene para sí lo que Él es. Dios es amor y quiere comunicar libremente la gloria de su vida bienaventurada.
Prueba de este desbordamiento del amor divino es la creación, la historia de la salvación, las misiones del Hijo y del Espíritu Santo, así como la misión de la Iglesia.
En Dios no hay ni pasado ni futuro. Para Él “todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad” (Catecismo, 600). Su designio incluye la respuesta libre de cada hombre a su gracia y permite, aunque no los quiera, los actos que nacen de la ceguera de los hombres.
Frente a la eternidad de Dios, nosotros vivimos en el tiempo. Pero este vivir en el tiempo no nos impide pedir con insistencia que se realice plenamente en la tierra, como ya ocurre en el cielo, el designio de Dios, un designio de benevolencia.
La relación entre Dios y los hombres no puede ser pensada en clave de competencia. Dios no compite con nosotros. Dios nos permite ser. Él es la “causa prima” que no solo no elimina las “causae secundae” creadas, sino que las capacita para su actividad propia y específica.
Dejar que Dios sea Dios no es una amenaza para la libertad del hombre, sino una garantía para la misma. Somos más libres, somos auténticamente libres, cuando dejamos que Dios sea la meta y el horizonte hacia el que tiende nuestra vida.
La predestinación no elimina la libertad, sino que permite convertir la voluntad salvífica universal de Dios en el motor de nuestro propio camino, de nuestra propia tendencia a la culminación de lo que somos y de lo que, más allá de lo que somos, estamos llamados a ser.
La relación con Dios es siempre personal. Es una relación que no nos anula, sino que nos da alas para que podamos tender hacia la gracia, hacia Dios mismo, como hacia nuestra propia meta.
Frente a exageraciones que nunca han faltado, la Iglesia siempre ha recordado que Cristo murió por todos los hombres y no solo por los justos o los creyentes.
Como ha escrito K. Rahner: “Hoy comprendemos mejor que las afirmaciones de la Escritura sobre la omnipotencia de Dios y la eficacia de la gracia deben equilibrarse por la consideración de la libertad del hombre y de la infinita misericordia divina”.
Es decir, “Dios no quiere el pecado, aun cuando lo «prevé»; lo permite simplemente; y quiere de manera positiva las penas del pecado (predestinación a la condenación como pena) en cuanto consecuencia de éste, no como razón del designio divino de permitir el pecado”, dice también Rahner.
Lo que Dios quiere es, en suma, nuestra salvación; por tanto, la palabra “predestinación” solo puede ir asociada a la palabra “esperanza”. Dios nos ama más de lo que nosotros amamos a nuestros amigos. Siempre buscaremos el bien de nuestros amigos, aunque nuestro deseo no pueda anular la voluntad libre de aquellos a quienes queremos.
Dios es Dios. Es libre y soberano. No tenemos derecho a pedirle cuentas. Pero es fiel a sí mismo, fiel a su amor. Fiel a su designio de salvación. La predestinación ha de llenar nuestra alma de esperanza; también de la esperanza de perseverar hasta el fin.
Guillermo Juan Morado.
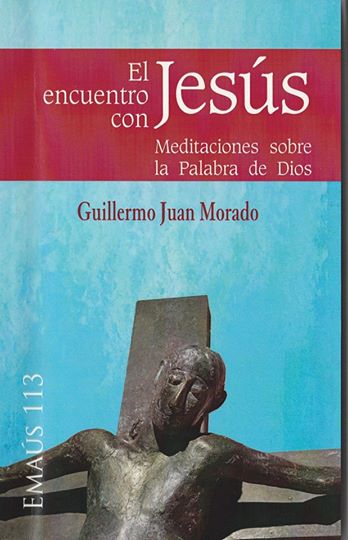
Los comentarios están cerrados para esta publicación.














