El que ama tiene ya al Espíritu Santo
 Homilía para el Domingo sexto de Pascua (Ciclo A)
Homilía para el Domingo sexto de Pascua (Ciclo A)
La fe es la adhesión personal de cada uno de nosotros a Jesucristo, el Señor. Creer supone conocer y amar, sin que podamos establecer una separación tajante entre ambas dimensiones. En la medida en que amemos más a Jesucristo, mejor lo conoceremos y, a su vez, cuanto más lo conozcamos más lo amaremos.
En este proceso de identificación con el Señor se hace concreta la vocación fundamental de todo hombre, que no es otra que participar en la plenitud de la vida divina: “Dios, infinitamente Perfecto y Bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada” (Catecismo 1).
La adhesión a Jesucristo comporta querer lo que Él quiere y hacer lo que Él hace. Como ha explicado Benedicto XVI: “Idem velle, idem nolle, querer lo mismo y rechazar lo mismo, es lo que los antiguos han reconocido como el auténtico contenido del amor: hacerse uno semejante al otro, que lleva a un pensar y desear común”(Deus caritas est 17). Este pensar y desear común se expresa, para el seguidor de Cristo, en el cumplimiento de los mandamientos: “Si me amáis, guardaréis mis mandamientos”, dice el Señor (Jn 14,15).
Esta observancia de los mandatos de Jesús no es una imposición externa, una carga pesada, sino que se trata de una exigencia que brota del amor. San Agustín decía que “el amor debe demostrarse con obras, para que su nombre no sea infructuoso”: “Quien los tiene presentes [los mandamientos] en la memoria y los guarda en la vida; quien los tiene en sus palabras, y los practica en sus obras; quien los tiene en sus oídos, y los practica haciendo; quien los tiene obrando y perseverando, ‘Ese es el que me ama’ ”.
La vivencia de la fe que se manifiesta en el amor prepara para recibir con fruto al Espíritu Santo: “el que ama tiene ya al Espíritu Santo, y teniéndolo merece tenerlo más, y teniéndole más merece amar más”, dice también San Agustín. Jesús promete enviar a los suyos “otro Defensor”, otro “Paráclito” (Jn 14,16). El “paráclito” es el “valedor”, el que ayuda a aquel a cuyo lado se encuentra. A través de Jesucristo, el Padre nos envía al Espíritu Santo, la tercera Persona de la Santísima Trinidad, para que esté a nuestro lado y nos ayude.
¿En qué consiste esta ayuda? Como maestro interior, el Espíritu Santo permite a la Iglesia mantener viva la enseñanza de Jesús y avanzar en su comprensión: Él “os enseñará todo y os recordará todas las cosas que os he dicho” (Jn 14,26). Es el Espíritu Santo quien, con los discípulos, da testimonio de Jesucristo (cf Jn 15,26). Él es también, en medio de las pruebas y de las dificultades, el que guía y da seguridad a los creyentes (cf Jn 16,8).
El Espíritu Santo hace posible una comunión interior y profunda entre cada uno de nosotros y Jesucristo. El Señor, tras el paso de su Muerte y Resurrección, no nos deja desamparados, huérfanos o indefensos. Nuestra relación con Él no se ve interrumpida, confinada a los terrenos de la nostalgia, sino que es una relación viva y actual, pues Jesús establece con nosotros un vínculo análogo al que lo une a Él con el Padre: “yo estoy con mi padre, vosotros conmigo y yo con vosotros” (Jn 14,20).
En la Eucaristía este vínculo se fortalece. En la santa Misa, el Espíritu Santo hace presente el Misterio de Cristo para reconciliarnos con Él, para conducirnos a la comunión con Dios y para que demos “mucho fruto”.
Guillermo Juan Morado.
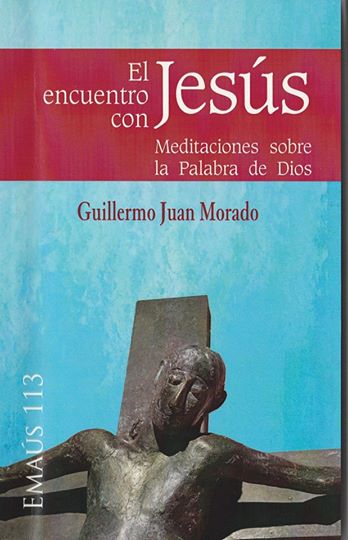
Los comentarios están cerrados para esta publicación.














