Celebrar el Adviento de Cristo
 Homilía del Domingo I de Adviento (Ciclo C)
Homilía del Domingo I de Adviento (Ciclo C)
La espera de Jesús, el anhelo de su venida, acompaña los tiempos del hombre. Ayer y hoy y mañana, aguardamos que se haga “justicia y derecho” en la tierra (cf Jr 33, 14-16). La justicia es dar a cada uno su derecho. Nos basta abrir los ojos para descubrir qué lejos estamos de que esto sea una realidad en nuestro mundo; somos espectadores – y, en ocasiones, también actores o víctimas - de las injusticias. Y deseamos que, de una vez, se establezca el derecho, lo justo, lo razonable.
Este afán sería vano si tuviese como objeto únicamente a los hombres. Porque la justicia humana es siempre imperfecta y, además, porque los hombres no pueden hacer justicia a los muertos. ¿Puede un juez, cuando juzga a un asesino, devolver la vida a la víctima? ¿Puede un tribunal reparar todos los daños causados por la acción del delincuente? La justicia humana, aun en el mejor de los casos, es parcial y limitada.
Como Israel, del que se hace portavoz el profeta, nuestra mirada se dirige a Dios. Sólo Él puede suscitar un “vástago legítimo, que hará justicia y derecho en la tierra”. Este vástago de David es Jesús, el Señor. Él ha proclamado bienaventurados a los “perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos” (cf Mt 5, 3-12). La promesa de Jesús, que recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham, señalan a Dios, y a su Reino, como a la meta donde son saciados los deseos del hombre; también los deseos de justicia y derecho.
¿En qué medida estos deseos han sido colmados? El Nuevo Testamento nos indica la Cruz de Cristo como el lugar donde Dios ha hecho justicia: Dios hizo para nosotros a Cristo Jesús “sabiduría, justicia, santificación y redención” (1 Co 1, 30). La justicia y la salvación es, pues, Jesús mismo; su propia persona. Él cargó sobre sí todas las iniquidades y todos los crímenes, todo el pecado, que es la raíz de la injusticia, y, con su muerte en la Cruz, los venció con la fuerza de su amor. Con su Resurrección nos da la posibilidad de asociarnos a ese amor, el amor de Dios, que es el único capaz de instaurar la justicia y de crear en nuestros corazones la dicha, la alegría, la felicidad.
Celebrar el Adviento de Cristo es recordar su venida en su Encarnación y en su Cruz. Es abrir los ojos para descubrir, en el ocultamiento del Calvario, la justicia de Dios. Una justicia real, pero no aún manifiestamente pública. Para tener noticia de ella, necesitamos la fortaleza interior que brota del amor (cf 1 Ts, 3,12-4,2). Y es caminando en esa senda, la del amor, cómo podremos encontrarle y alegrarnos de su presencia, iniciando en el mundo su Reino; incoando, unidos a Él, la justicia y el derecho.
Pero esta realidad oculta se hará manifiesta cuando el Señor venga al fin de los tiempos, “con gran poder y majestad” (cf Lc 21, 25-28.34-36), para triunfar visiblemente sobre la rebelión del mal e instaurar en plenitud su Reino. Entonces, cuando Él vuelva, todo será transformado y tendrá a Cristo por Cabeza, “lo que está en los cielos y lo que está en la tierra” (Ef 1, 10). Celebrar el Adviento es preparar esta última venida del Señor en la gloria, y esperarla con actitud de alerta y de vigilancia. Esta espera alienta nuestra lucha, porque sabemos, por la Cruz, que la victoria es ya de nuestro Dios.
Mientras tanto, a la espera de Cristo, nos encontramos con Él en el constante Adviento de su Palabra y de sus sacramentos. En el altar, su presencia se hace sacramental, a la vez memoria de su Cruz y prenda de esperanza de su última venida. “Anunciamos tu muerte, proclamamos tu Resurrección, ¡ven, Señor Jesús! Amén.
Guillermo Juan Morado.
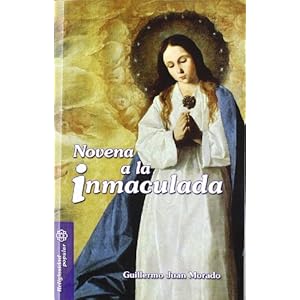 También en la Novena a la Inmaculada
También en la Novena a la Inmaculada
Los comentarios están cerrados para esta publicación.














