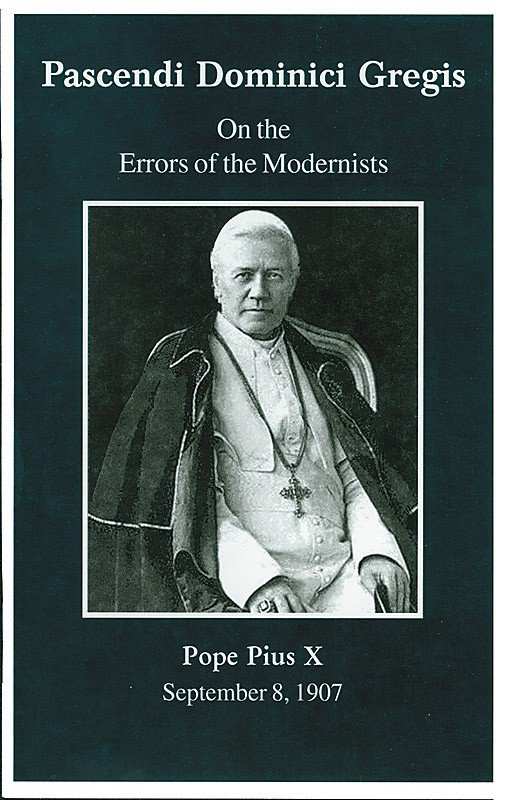
En este post se habla de batallas doctrinales, de un combate viril y sobrenatural contra ideas nocivas y contra su inspirador, el príncipe de la mentira. Batallas que son parte de una guerra cuya esencia enseña Gaudium et spes (7-XII-1965), 37:
«A través de toda la historia humana existe una dura batalla contra el poder de las tinieblas, que, iniciada en los orígenes del mundo, durará, como dice el Señor, hasta el día final. Enzarzado en esta pelea, el hombre ha de luchar continuamente para acatar el bien, y sólo a costa de grandes esfuerzos, con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de establecer la unidad en sí mismo.»
Este conflicto original se concreta, durante la historia de la salvación, en guerras parciales contra los enemigos que recluta el maligno.
En este post trataremos de la primera de estas batallas y de un fallido armisticio que, con la mejor intención, no pudo consumar la derrota del enemigo.
No se lucha, pues, contra personas, sino contra el príncipe de este mundo y su mente perversa, que quiere destruir el reino de Cristo, utilizando nombres, ideas, instituciones, teologías y filosofías de conformación al siglo, su siglo.
COMENCEMOS
La Carta encíclica Pascendi, sobre las doctrinas de los modernistas, fue dada por San Pío X, el 8 de septiembre de 1907. Comienza reconociendo que:
«No ha existido época alguna en la que no haya sido necesaria a la grey cristiana esa vigilancia de su Pastor supremo; porque jamás han faltado, suscitados por el enemigo del género humano, “hombres de lenguaje perverso” (Hch 20,30), “decidores de novedades y seductores” (Tit 1,10), “sujetos al error y que arrastran al error"(2 Tim 3,13)»
A continuación, constata la actualidad de este hecho:
«1. Pero es preciso reconocer que en estos últimos tiempos ha crecido, en modo extraño, el número de los enemigos de la cruz de Cristo, los cuales, con artes enteramente nuevas y llenas de perfidia, se esfuerzan por aniquilar las energías vitales de la Iglesia, y hasta por destruir totalmente, si les fuera posible, el reino de Jesucristo. Guardar silencio no es ya decoroso, si no queremos aparecer infieles al más sacrosanto de nuestros deberes, y si la bondad de que hasta aquí hemos hecho uso, con esperanza de enmienda, no ha de ser censurada ya como un olvido de nuestro ministerio. Lo que sobre todo exige de Nos que rompamos sin dilación el silencio es que hoy no es menester ya ir a buscar los fabricantes de errores entre los enemigos declarados: se ocultan, y ello es objeto de grandísimo dolor y angustia, en el seno y gremio mismo de la Iglesia, siendo enemigos tanto más perjudiciales cuanto lo son menos declarados.»
Guardar silencio ya no es decoroso, dice.
Esta carta encíclica, en nuestra opinión, es un hito, porque 1º) reconoce que existe un enemigo, 2º) que ese enemigo está dentro de la ciudadela y quiere «destruir totalmente» el reino de Jesucristo (la Iglesia); y 3º) que no hacer nada (“guardar silencio”) es indecoroso.
—Es por tanto una declaración de guerra defensiva. Resulta notorio el reconocimiento de la fuerza de la palabra, vital en el cristianismo; palabra que es, considerada aquí según la perspectiva tradicional, como un arma contra el error.
Es el comienzo de la Primera Batalla Modernista. En líneas generales, fue una batalla bien librada, con momentos gloriosos, como la Humani generis (12-VIII-1950) de Pío XII, sobre las falsas opiniones contra los fundamentos de la doctrina católica.
—Demos ahora un salto en el tiempo, y vayamos al Discurso de apertura del Concilio Vaticano II. En él, otro santo, San Juan XXIII, se dirige no a los miembros de la Iglesia, sino a todos los hombres, a la humanidad entera; y no para alertarles contra el enemigo interno de la Iglesia, sino contra las desviaciones en general de la propia época en que viven:
«El gesto del más reciente y humilde sucesor de San Pedro, que os habla, al convocar esta solemnísima asamblea, se ha propuesto afirmar, una vez más, la continuidad del Magisterio Eclesiástico, para presentarlo en forma excepcional a todos los hombres de nuestro tiempo, teniendo en cuenta las desviaciones, las exigencias y las circunstancias de la edad contemporánea.»
No se menciona la lucha contra el modernismo eclesial, recién combatido por grandes Papas. Se centra únicamente en el problema planteado por el cristianismo al mundo:
«El gran problema planteado al mundo, desde hace casi dos mil años, subsiste inmutable. Cristo, radiante siempre en el centro de la historia y de la vida; los hombres, o están con El y con su Iglesia, y en tal caso gozan de la luz, de la bondad, del orden y de la paz, o bien están sin El o contra El, y deliberadamente contra su Iglesia: se tornan motivos de confusión, causando asperezas en las relaciones humanas, y persistentes peligros de guerras fratricidas.»
Se entiende que es el mundo el que debe responder a la encrucijada, o con Cristo o contra Él. Se da a entender que quien es de Cristo no puede ser del mundo, conforme a la doctrina tradicional. Pero se considera conveniente, pastoralmente hablando, omitir que aparte del problema planteado al mundo, existe otro enemigo que no es el mundo, sino un enemigo interior, que está dentro de la Iglesia misma, y contra el que hacía muy pocos años antes se estaba luchando, porque pretendía destruir por completo el reino de Jesucristo.
¿Qué ha pasado? ¿Acaso había desaparecido el peligro del modernismo cuando San Juan XXIII pronunció el Discurso inaugural del Concilio? La estrategia, pues, no era enfrentar el enemigo interior, que quería destruir el propio reino, sino ir en busca del enemigo declarado, es decir, el mundo, pero no para combatirlo sino para atraerlo amistosa y positivamente. Este enfoque del problema contrasta fortísimamente con el de la Pascendi, que adviertía claramente, encarando la amenaza:
«hoy no es menester ya ir a buscar los fabricantes de errores entre los enemigos declarados»
Seguidamente, San Juan XXIII da muestras de sobreoptimismo. Contempla felizmente la situación de la Iglesia:
«Hay, además, otro argumento, venerables hermanos, que conviene confiar a vuestra consideración. Para aumentar, pues, más aún Nuestro santo gozo, queremos proponer —ante esta gran asamblea— el consolador examen de las felices circunstancias en que comienza el Concilio Ecuménico.»
Todo va realmente bien, a pesar, dice, de la existencia de profetas de calamidades, que realizan un diagnóstico sombrío de la situación actual: «Nos parece justo disentir de tales profetas de calamidades, avezados a anunciar siempre infaustos acontecimientos, como si el fin de los tiempos estuviese inminente.»
El Pontífice considera pastoralmente oportuno manifestar cierto exceso de positividad, contemplando en el mundo un nuevo orden de relaciones. Y aunque el mundo contemporáneo se exceda en sus preocupaciones económico-políticas y desatienda lo espiritual, lo cual el Pontífice desaprueba, aun así, dice, la época moderna es favorabilísima a la Iglesia:
«no se puede negar que estas nuevas condiciones de la vida moderna tienen siquiera la ventaja de haber hecho desaparecer todos aquellos innumerables obstáculos, con que en otros tiempos los hijos del mundo impedían la libre acción de la Iglesia.»

Casi dándose cuenta del exceso de optimismo, confiesa sin embargo el «muy vivo dolor que experimentamos por la ausencia, aquí y en este momento, de tantos Pastores de almas para Nos queridísimos, porque sufren prisión por su fidelidad a Cristo o se hallan impedidos por otros obstáculos». Pero esta confesión, aclara, no se produce «sin una gran esperanza y un gran consuelo».
A continuación hace una declaración de intenciones muy interesante, en línea con la perspectiva tradicional:
«El supremo interés del Concilio Ecuménico es que el sagrado depósito de la doctrina cristiana sea custodiado y enseñado en forma cada vez más eficaz.»
Gran cosa es custodiar (defender) y enseñar el Depósito. Y gran cosa, en nuestra opinión, es entender este depósito como DOCTRINA. A este deseo tan apropiado, sigue otra desconcertante manifestación de sobreoptimismo. Que es principalmente una declaración de paz, bienintencionada pero desgraciadamente unilateral. Reconoce que existen errores peligrosos, pero confía tanto en el hombre contemporáneo, que le cree capaz de condenarlos por sí solo, sin que la iglesia tenga que hacerlo:
«Siempre la Iglesia se opuso a estos errores. Frecuentemente los condenó con la mayor severidad. En nuestro tiempo, sin embargo, la Esposa de Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia más que la de la severidad. Ella quiere venir al encuentro de las necesidades actuales, mostrando la validez de su doctrina más bien que renovando condenas. No es que falten doctrinas falaces, opiniones y conceptos peligrosos, que precisa prevenir y disipar; pero se hallan tan en evidente contradicción con la recta norma de la honestidad, y han dado frutos tan perniciosos, que ya los hombres, aun por sí solos, están propensos a condenarlos, singularmente aquellas costumbres de vida que desprecian a Dios y a su ley, la excesiva confianza en los progresos de la técnica, el bienestar fundado exclusivamente sobre las comodidades de la vida. Cada día se convencen más de que la dignidad de la persona humana, así como su perfección y las consiguientes obligaciones, es asunto de suma importancia. Lo que mayor importancia tiene es la experiencia, que les ha enseñado cómo la violencia causada a otros, el poder de las armas y el predominio político de nada sirven para una feliz solución de los graves problemas que les afligen.»
El Discurso, por tanto, reconoce que hay errores peligrosos, pero no considera necesario combatirlos, porque el hombre contemporáneo, dice, es capaz por sí solo de reconocerlos y rechazarlos. Se sobrentiende que también es capaz de condenar por sí solo los errores del modernismo, y por ello no es necesario combatirlos.
Esta pastoral de no enfrentamiento, que he llamado pastoral de armisticio, supuso una bajada bienintencionada de defensas. El sistema defensivo de la Iglesia quedó en parte deshabilitado. El enemigo, en cambio, seguía armándose, ganando terreno, instituciones docentes, innumerables parroquias, iglesias locales, siempre dispuesto a combatir desde dentro. Pero en el interior de la Ciudad de Dios se habían guardado las armas, ignorando al enemigo interior, y confiando en la buena voluntad del mundo.
Mundo y modernismo eran, pues, los dos enemigos de la Iglesia. Uno exterior y otro interior. Del primero se avisó de sus desviaciones, pero se contempló con sobreoptimismo. El segundo se ignoró, confiando en que con la evangelización del enemigo exterior, el enemigo interior quedaría abatido, como efecto colateral.
RESUMIENDO
La carta encíclica Pascendi marca el comienzo de la Primera Batalla doctrinal contra el modernismo. El Discurso inaugural del Concilio lo interpreto como fin de este primer enfrentamiento institucional, como armisticio pastoral, firma de paz con el expansivo enemigo interior. La Iglesia, de esta manera, desvió su mirada del enemigo interno, para ir a buscar amistosamente al enemigo externo (a pesar de sus problemas y desviaciones), con la esperanza de atraerlo al Depósito. Esta esperanza se pretende fundamentar en la presunta capacidad que tienen los hombres de esta época de condenar el error, capacidad que hace supuestamente innecesaria la condena por parte de la Iglesia. De aquí procede la desistencia de la autoridad.
Este armisticio con el modernismo, sobredimensionado por la opinión publica eclesial, duraría todo el posconcilio. Como consecuencia, se produjo un clima generalizado de herejía y abusos litúrgicos y doctrinales. Por contra, el magisterio de los Papas sobreabundó en textos luminosos y tradicionales, como la Humanae vitae o la gran Veritatis splendor, que clamaron contra estos errores. San Juan Pablo II y Benedicto XVI lo mantuvieron doctrinalmente contenido. Pero el enemigo, por la desistencia pacifista de la autoridad, se hizo fuerte y aumentó su contingente, hasta el momento presente. En la actualidad, el conflicto parece inevitable y las posiciones se perfilan con precisión: los tradicionales están dispuestos a defender el Depósito de toda agresión modernista.
La pastoral del armisticio, en cuanto desistencia general de la autoridad, —tan prolongada en el tiempo que se ha convertido en un mal hábito institucional—, no resultó lo beneficiosa que se esperaba, sino todo lo contrario. Como efecto no deseado, nos hallamos inmersos, de pleno, en una crisis generalizada. Considero la publicación de la exhortación Amoris lӕtitia el detonante de lo que denomino Segunda Batalla Modernista, de características y génesis muy diferente a la primera. Es en la que estamos inmersos.


 1.- El modernismo tiene apetito de error. Vive a la sombra de Budas y Luteros, porque le fascina toda decontrucción.
1.- El modernismo tiene apetito de error. Vive a la sombra de Budas y Luteros, porque le fascina toda decontrucción.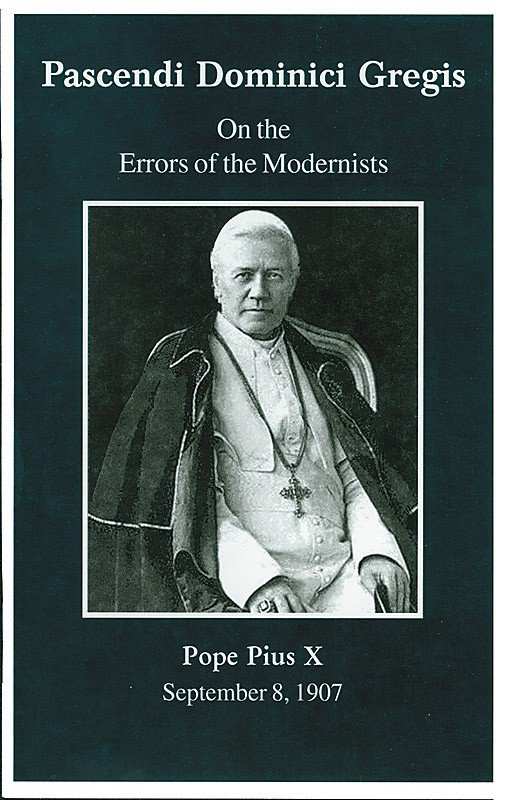

 Graves males produce en el matrimonio la anticoncepción. “Cultura” del divorcio, dni del adulterio y la fornicación, caja de Pandora del aborto, es la peor amenaza del matrimonio.
Graves males produce en el matrimonio la anticoncepción. “Cultura” del divorcio, dni del adulterio y la fornicación, caja de Pandora del aborto, es la peor amenaza del matrimonio.


