 Al igual que muchos lectores de Infocatólica, durante años consideré al padre Fortea una verdadera auctoritas. Normalmente sus escritos solían expresar la fe de la Iglesia y al estar habitualmente vestido con la sotana y dedicarse al oficio de exorcista -publicando también obras de demonología- inspiraba respeto y una sensación de seriedad, y uno “sentía” que podía confiar.
Al igual que muchos lectores de Infocatólica, durante años consideré al padre Fortea una verdadera auctoritas. Normalmente sus escritos solían expresar la fe de la Iglesia y al estar habitualmente vestido con la sotana y dedicarse al oficio de exorcista -publicando también obras de demonología- inspiraba respeto y una sensación de seriedad, y uno “sentía” que podía confiar.
Con el paso del tiempo, algunas de sus intervenciones han comenzado a mostrar algunas grietas, alcanzando en estos dos últimos años manifestaciones que me producen mucho asombro.
No pretendo de ninguna manera atacar su persona ni juzgar sus intenciones, ni mucho menos cuestionar todo el bien que ha hecho y seguramente seguirá haciendo. Pero como su figura es ampliamente reconocida y como algunos se apoyan en sus opiniones para fundar las propias, creo que es bueno poner de manifiesto algunos errores de no poca importancia.
Quizá el padre Fortea llegue a leer este escrito aunque, según se infiere de una de sus últimas entradas, la palabra de un pobre párroco de provincia como yo no tenga demasiado peso. No obstante, quizá ayude a otros a pensar.
En relación a esa mencionada entrada, y sin entrar en el tema de la carta, creo que el padre comete un error importante y da un mal ejemplo a todos sus lectores: en lugar de analizar y rebatir, al menos someramente, los argumentos, simplemente desprestigia a los firmantes de un texto por no tener suficientes “títulos” u ocupar “cargos” de relieve. Incurre en una de las falacias más pueriles que existen. Aunque luego afirme que el texto tiene un tono “jocoso", al menos para un lector sin rebusques, manifiesta un notorio grado de ironía y -en la materialidad del texto al menos- falta de caridad.
Pero ahora me quiero ocupar de sus afirmaciones en la penúltima entrada. Allí ejemplifica lo que a su entender es botón de muestra de un “período de reflexión” en la Iglesia sobre la sexualidad, de una puerta que ahora está abierta y antes estaba cerrada.
Pongo un ejemplo: Un chico de 35 años y su novia de 32 años, llevan trece años de noviazgo. Ambos hubieran querido casarse hace mucho tiempo, hace más de un decenio. Se aman fielmente, se aman con un cariño que no merma desde hace tanto tiempo. Pero ninguno tiene trabajo, sólo breves trabajos temporales mal pagados. Cada uno de ellos vive en casa de sus padres, en un pequeñísimo dormitorio compartido con otro familiar. Viven en una situación que conforme se acercan a los cuarenta años no tiene visos de cambiar de ninguna manera.
¿Es esta situación totalmente equiparable sin más a la fornicación? Evidentemente, no. ¿El confesor debe amenazarles con la condenación eterna si siguen en esta situación? A mi humilde entender, no.
En la argumentación hay, en primer lugar, un recurso clásico de aquellos que -antes desde fuera de la Iglesia y ahora desde dentro- promueven cualquier cambio de paradigma moral: plantear un caso “lacrimógeno", apelar a los “sentimientos", provocar “compasión", para exigir una apertura.
En segundo lugar, es patética la caricaturización que hace de los confesores. ¿Qué sacerdote cuando alguien viene a confesar estos pecados, simplemente los “amenaza con la condenación eterna"? Evidentemente es una falacia -plantea un falso dilema: aprobar el pecado o solamente amenazar con las penas del infierno- que lleva a una conclusión completamente falsa. Se trata, como en su artículo anterior, de ridiculizar a quien piensa o actúa diferente.
Los sacerdotes que tratamos diariamente de llevar a los fieles a la santidad, acompañándolos en sus procesos personales, podemos e intentamos unir la caridad, la simpatía, la cordialidad, con el anuncio, también en el confesonario, de la verdad moral enseñada por la Iglesia. Se le puede decir a la persona -sin necesidad de hablarle siempre del Infierno, aunque esto algunas veces no vendría mal- que están viviendo en pecado mortal y que sin arrepentimiento sincero no puede recibir la absolución ni comulgar. Se aprovecha ese momento -como nos enseña el Vademecum de confesores- para iluminar la conciencia, dando razones y motivaciones, y recordando la enseñanza de Cristo. Y todo esto se le dice, por caridad.
Si estos novios no conviven bajo el mismo techo -es decir, sus relaciones no son ya habituales y asumidas como tales- y luchan por vivir la castidad poniendo los medios, pueden recibir la absolución.
Tercero: la parte más complicada y errónea del citado ejemplo es la afirmación: “¿Es esta situación totalmente equiparable sin más a la fornicación? Evidentemente, no.”
Es una afirmación falaz, porque da a entender a cualquier desprevenido, que la fornicación sería otra cosa, y que esta situación “no se puede equiparar” a ese pecado.
Esto es -evidentemente- una falacia. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña con claridad lo que la Tradición, fundada en la Escritura, ha enseñado desde siempre:
2353 La fornicación es la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. Es gravemente contraria a la dignidad de las personas y de la sexualidad humana, naturalmente ordenada al bien de los esposos, así como a la generación y educación de los hijos.
El padre Fortea contradice directamente la enseñanza de la Iglesia. Si esos novios se unen carnalmente fuera del matrimonio, cometen fornicación: nada más que decir.
Como estos viven en las casas de sus respectivos padres -y no bajo el mismo techo- si llegan a la confesión con arrepentimiento y propósito de enmienda, y con deseo de evitar las ocasiones de nuevas caídas, el sacerdote puede absolver, confiando también que la gracia misma del sacramento -y la sagrada Comunión que podrán recibir- los ayudará a decidirse por vivir las exigencias de la castidad.
Lo que nunca puede hacer un sacerdote es negar la existencia de ese pecado. Ni mucho menos autorizar a pecar.
Por último, la parte a mi entender más peligrosa del artículo es aquella en la cual plantea que “la total ruptura entre esas dos realidades -ley objetiva y realidad social- crea puntos de fricción (tan difícilmente sostenibles por algunos sujetos) que deben ser atendidos uno por uno.” Cuando dice “atendidos uno por uno", en realidad se refiere a la relajación de las exigencias morales, y no a otra cosa.
Si este principio se acepta, traería como consecuencia que la Iglesia no tiene otro camino más que seguir la agenda que le presenta el mundo. Sería la negación en la práctica de la naturaleza humana y sus bienes específicos, y la relativización de la Palabra de la Escritura como Palabra revelada.
Lo que me asombra de este planteo, en el cual la “realidad social” se presenta como si fuera algo casi sagrado e intocable, es la falta de perspectiva histórica. ¿O acaso olvidamos que el clima moral del Imperio Romano en tiempos de Pablo y la Iglesia naciente era más o menos el de hoy? Si los Apóstoles hubieran elegido esta manera de razonar, poco y nada hubiera quedado del mensaje de Cristo, completamente contracultural. La Iglesia naciente no evitó la confrontación con el error y el pecado: se erigió en una fuerza sanadora y liberadora, al servicio del hombre, convencida de la verdad y de la novedad de las enseñanzas de Cristo.
Así actuaron también los misioneros cristianos en todas las épocas. Siguiendo ese principio erróneo que acabo de señalar, los jesuitas en América hubieran aceptado la poligamia, el infanticidio y los sacrificios humanos, las torturas y la esclavitud. Pero no evitaron los puntos de fricción: confiaron en la fuerza de la verdad y en el poder de la Gracia.
En el fondo, esa acaba siendo la última y gran cuestión: ¿creemos en el poder de la Gracia?
PD: Desconozco el motivo, pero la parte final de mi artículo inicial se borró, así que tuve que escribirla nuevamente, y ciertamente no quedó igual.
PD 2: Pueden seguir mis publicaciones diarias en la página de facebook Padre Leandro Bonnin
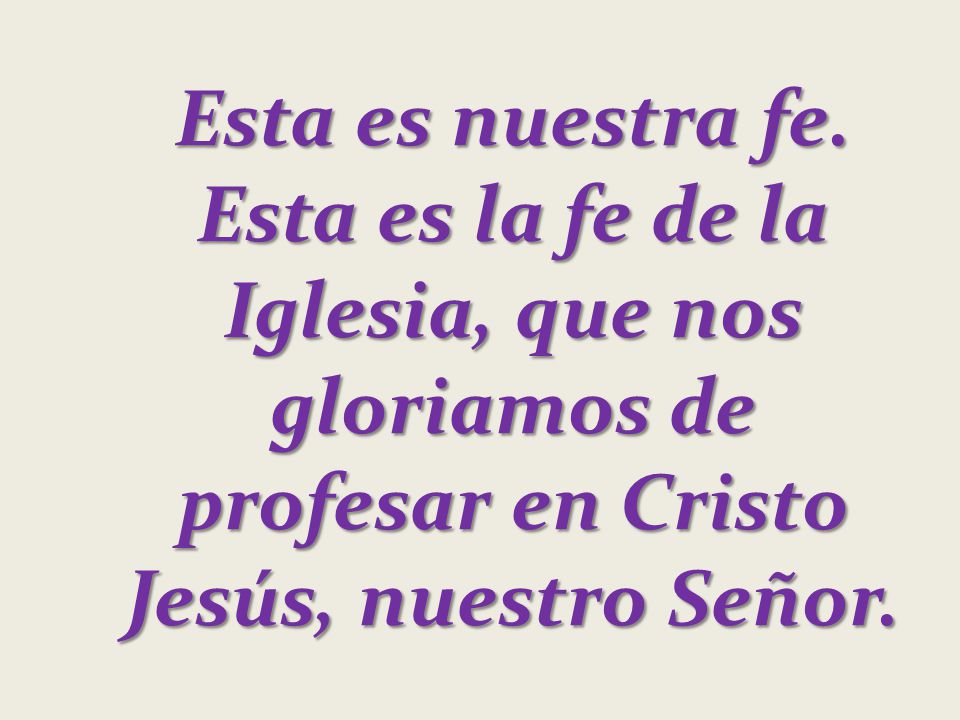 Amo mi fe católica tanto, tanto, tanto…
Amo mi fe católica tanto, tanto, tanto…

 Les comparto algunas reflexiones que me suscitan los comentarios a mi entrada anterior.
Les comparto algunas reflexiones que me suscitan los comentarios a mi entrada anterior. Al igual que muchos lectores de Infocatólica, durante años consideré al padre Fortea una verdadera auctoritas. Normalmente sus escritos solían expresar la fe de la Iglesia y al estar habitualmente vestido con la sotana y dedicarse al oficio de exorcista -publicando también obras de demonología- inspiraba respeto y una sensación de seriedad, y uno “sentía” que podía confiar.
Al igual que muchos lectores de Infocatólica, durante años consideré al padre Fortea una verdadera auctoritas. Normalmente sus escritos solían expresar la fe de la Iglesia y al estar habitualmente vestido con la sotana y dedicarse al oficio de exorcista -publicando también obras de demonología- inspiraba respeto y una sensación de seriedad, y uno “sentía” que podía confiar.

