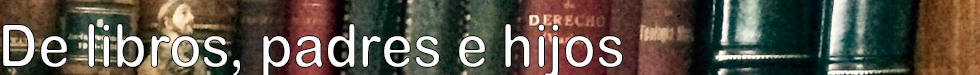Uno de los grandes males de nuestro tiempo: la lujuria
«Paolo y Francesca». Obra de Frank Dicksee (1853-1928).
«Facilis descensus Averno».
Virgilio. Eneida
«Un mundo viejo se está muriendo, un mundo nuevo tarda en nacer,
y en ese claroscuro surgen los monstruos».Antonio Gramsci. Cuadernos de la cárcel
«El estado del hombre moral es de tranquilidad y paz; el estado de un hombre inmoral es de inquietud perpetua».Marqués de Sade
«La lujuria es una cosa débil, pobre, quejumbrosa y susurrante en comparación con la riqueza y energía del deseo que surgirá cuando la lujuria haya sido eliminada».C. S. Lewis
«La raza humana está bajo el poder del diablo más por la lujuria que por todos los demás vicios».San Bernardo
Creo que es hora de hablar de un asunto del que pocos quieren hablar y que, sin embargo, es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo.
«¿A qué problema se refiere?», preguntarán ustedes.
El filósofo Edward Feser lo expresa así:
«El mundo está ardiendo por lo que la gente está “haciendo en el dormitorio”: millones de bebés abortados, millones de niños sin padre atados a la delincuencia y a la pobreza, millones marcados por el divorcio y la inestabilidad familiar, millones de adictos a la pornografía, millones de mujeres solas después de ser usadas por hombres, innumerables mentes desordenadas que ni siquiera saben de qué sexo son».
Este es el mundo que dejamos a nuestros hijos. Un mundo marcado por un pecado especialmente desestabilizador, que proyecta su oscura sombra sobre la sociedad que lo acoge: la lujuria.
Porque no se engañen: los pecados sexuales atacan directamente nuestra naturaleza social, al desestabilizar a la familia, célula básica de toda sociedad. Mas, a un tiempo, atacan también a nuestra naturaleza racional. Como enseñan Tomás de Aquino y, antes que él, Platón y Aristóteles, la lujuria, más que cualquier otro pecado, lleva consigo la tendencia a subvertir el pensamiento racional, oscureciendo el intelecto. Sobre esto ya les he hablado aquí.
Por todo ello, estos pecados de la carne son muy graves, aun no siendo los más graves. Y, en este momento, destacan negativamente sobre casi todos los demás, actuando como cargas de detonación colocadas estratégicamente en los pilares maestros de nuestra cultura y sociedad. De hecho, como nos dice Aquino, la lujuria es un vicio capital, «en razón precisamente de lo que hay de particularmente vehemente en su objeto, que hace que los hombres se encuentren extremadamente llevados a él».
La Iglesia lo ha entendido siempre así. Tradicionalmente, enumera los peores pecados sexuales junto con aquellos que «claman venganza al Cielo». Así que, desengáñense: no se puede estar a favor de nada bueno sin estar en contra de la inmoralidad sexual. La moral sexual es la base de la civilización porque da forma al fundamento mismo de esta: la familia.
Feser lo resume bien:
«Como habría predicho Tomás de Aquino, la fornicación generalizada ha dado lugar a un enorme número de niños pobres, niños delincuentes y niños muertos. Así, el sexo, que tiene como fin natural la generación, crianza y educación de los niños, ahora conduce regularmente, a través de la ilegitimidad y el aborto, al empobrecimiento, la corrupción moral y el asesinato de los niños».
Pero la negativa de Occidente a reconocer esta realidad, excluye –o quizá solo hace muy difícil– cualquier posibilidad de restauración de una civilización que semeja ya perdida. Esto se manifiesta en desórdenes como el divorcio, el sexo prematrimonial y casual, el aborto, el falso “matrimonio” entre personas del mismo sexo, la castración masiva de niños o la pornografía al alcance de cualquiera –incluso de los más pequeños–. Y esta falta de reconocimiento muestra cuán profunda es su depravación.
La estrategia del enemigo y el verdadero propósito del sexo
Como hemos constatado tristemente estos días, muchos, o bien no perciben el peligro, o bien lo devalúan o no lo consideran urgente. Pero el Enemigo, por supuesto, no actúa así. Wilhelm Reich escribió: «El proceso sexual de la sociedad siempre ha sido el núcleo de su proceso cultural». Y Engels observó que en cada gran revolución la cuestión del “amor libre” salta al primer plano.
El Enemigo y sus adláteres comprenden la importancia crucial del sexo y, sobre todo, de la concepción que sobre este reside en las mentes de los hombres. Asmodeo y sus ayudantes están siendo tremendamente eficaces en su labor de incitación, mentira y confusión. El amor que invocaban ante Dante, en su morada infernal, Francesca y Paolo (los protagonistas del cuadro que encabeza el artículo), era equívoco; era un instinto animal disfrazado bajo la sagrada palabra “amor", un falso amor, retorcido y aberrante en su objeto (en este caso, a causa de su relación adulterina). Así, lo que invocan en su defensa Francesca y Paolo no es lo mismo que arrastrará a Dante, de la mano de su Beatriz, hasta la visión última del Paraíso; ni nace del Amor que, como origen y final de todo, «mueve al Sol y a las demás estrellas». Se trata de una aviesa utilización de la idea de amor, que solo conserva de él el nombre, y que, habiendo extraviado el rumbo, flota, desordenado y perdido, en una dirección equivocada.
Y es que hemos olvidado lo esencial: que el sexo no es un mero placer egoísta. Su finalidad es fundar familias. El placer sexual es bueno, pero siempre dentro del matrimonio, ordenado principalmente a la procreación, y secundariamente, como remedio de la concupiscencia. Marido y mujer tienen el deber moral y social de mantener una vida sexual sana, porque un matrimonio sólido es la base de la crianza y formación de los hijos.
Y este olvido nos está costando demasiado.
La fuerza del impulso sexual y sus peligros
No se trata pues de algo trivial. El impulso sexual tiene una enorme fuerza perturbadora. La carne es débil. Francis Burton, en su Anatomía de la melancolía, escribe sobre la fuerza tormentosa del sexo desatado y ajeno a la templanza:
«La sabiduría de Salomón se extinguió en el fuego de la lujuria; la fortaleza de Sansón se debilitó; las hijas de Lot olvidaron su piedad; los hijos de Elí, la gravedad del sacerdocio; el respeto por la vejez se perdió en los ancianos que quisieron violar a Susana; Absalón echó a perder el amor filial para con su madrastra; Amnón, el amor fraterno hacia su hermana. Las leyes divinas y humanas, los preceptos, las exhortaciones, el temor de Dios y de los hombres, los recursos honestos y deshonestos, el buen nombre, la fortuna, la vergüenza, la desgracia y el honor no pueden hacer frente a esa pasión, sofocarla o resistirla».
Shakespeare lo describe en su soneto 129 como algo que «despilfarra el aliento», «criminal», «brutal», que en su posesión provoca locura y, tras el gozo, deja desprecio y vacío. «Todo esto el mundo sabe, y nadie sabe modos/de huir de un cielo que a este infierno arroja a todos».
La intensidad única del placer sexual puede trastornarnos si no andamos con tiento. Con excesiva facilidad –basada en su perturbadora intensidad–, el deseo sexual puede volverse irrazonable o desordenado. Esto ocurre cuando el hombre se entrega a él de una manera que frustra sus fines naturales.
Feser, con perspectiva tomista, explica:
«El sexo es extremadamente placentero porque, pese a su enorme costo –la responsabilidad de criar nuevos seres humanos–, la naturaleza nos impulsa a él con fuerza. Además, es el acto que consuma, física y emocionalmente, una relación amorosa, añadiendo una dimensión psicológica muy poderosa».
Sin embargo, permanecemos cegados ante todo esto. Una ceguera que tiene su origen –¡oh, paradoja!– en el mismo vicio que somos incapaces de vislumbrar. La mayor prueba de este ofuscamiento es que el sexo, cuyo fin natural es la generación y crianza de niños, conduce hoy día regularmente a su empobrecimiento físico y psicológico y, lo que es peor, a su asesinato masivo. Esto es inmensamente perverso, tanto como el hecho de que no seamos capaces de verlo.
Pero, el asunto no se detiene en los efectos sobre el individuo aisladamente considerado.
De lo individual a lo colectivo: la “liberación sexual” como control social
No les hablo únicamente de un grave pecado. El asunto, como todos los que afectan al hombre, se transforma a partir de ciertas dimensiones en una cuestión social y, por ende, en una cuestión política.
Quien analice con honestidad los últimos 70 años de “liberación sexual” verá que no ha traído más bienes que males sino todo lo contrario. No es ningún secreto que la lujuria es también una forma de adicción. Ciertos sectores ávidos de poder lo sabían y lo saben, y han explotado y explotan esta situación para su propio beneficio. En otras palabras, la supuesta “libertad sexual” es realmente una forma de control social; genera una nueva forma de esclavitud y ha dado paso a unos nuevos amos.
Por eso, cuando los que “quieren nuestro bien” hablan sin parar en este tema de “libertad”, ello es un claro indicio de que de lo que realmente estamos hablando aquí es de esclavitud moral.
Por supuesto, esto viene de lejos, pudiendo remontarse a la expulsión del Edén; pero su uso político, como modo de control, es más moderno. Quizá sus primeros pasos se encuentren en la Ilustración: si el universo es una máquina cuya fuerza principal es la gravedad, también podría pensarse que el hombre es igualmente una máquina cuya fuerza principal reside en el interés propio y cuyo motor funciona con las pasiones. Y de todas las pasiones –como hemos visto– las sexuales son las más explosivas y poderosas. A partir de ahí, no le fue muy difícil a algunos llegar a la conclusión de que el hombre que controlase esas pasiones controlaría a los demás hombres, como estamos viendo.
Advertencias históricas y profecías
Quizá una de las circunstancias más penosas de este asunto es que nos fue anunciado también hace ya tiempo. Platón, en su República, advierte que el hombre democrático, queriendo no tener amo, acaba rechazando toda forma de ley, y sostiene que todos los placeres son equivalentes y deben ser satisfechos por igual.
Así, la idea de un orden natural de las cosas, que dictamine que ciertos deseos son desordenados y deben ser controlados por la razón, le resulta odiosa e inaceptable a este tipo de hombre. Como resultado, la poesía, la música y el arte en general, al carecer de control, guía o propósito, se corrompen por la falta de gracia, ritmo y armonía. Todo lo cual, según Platón, conduce a una cultura que glorifica la maldad, la intemperancia, la vileza y la fealdad. Un estado de cosas que inflige un grave daño a los ciudadanos, especialmente a los niños y jóvenes, al ir acumulando en sus almas una gran cantidad de maldad y vicio, lo cual corrompe sus sensibilidades morales y su capacidad de argumentación racional.
Pero no hemos hecho caso. Ni siquiera hemos atendido a la mayor de las advertencias: recuerden que en Fátima se nos advirtió muy claramente que el matrimonio y la familia serían el campo de batalla final. Y así nos va…
Para acabar, les dejo con dos párrafos proféticos. Uno que escribió hace unos 200 años Edmund Burke. El otro, el que 100 años después nos dejó Chesterton en su imprescindible El manantial y la ciénaga.
Dice Burke que:
«La sociedad no puede existir a menos que se coloque en algún lugar un poder controlador sobre la voluntad y el apetito; y cuanto menos de ella haya dentro, más debe haber fuera. Está ordenado en la constitución eterna de las cosas que los hombres de mentes intemperantes no pueden ser libres. Sus pasiones forjan sus grilletes».
Y Chesterton, apostilla:
«Ha correspondido a los últimos cristianos, o mejor, a los primeros cristianos enteramente dedicados a blasfemar y negar el cristianismo, el invento de una nueva forma de adoración del sexo, que no es ni siquiera una adoración de la vida. Ha correspondido a los últimos modernistas la proclamación de una religión erótica que, a la vez que exalta la lujuria, prohíbe la fertilidad».
Ahora bien, incluso en un mundo sumido en el vicio de la lujuria, el corazón del hombre puede albergar esperanza. Como dijo San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la Gracia, como veremos en algunos ejemplos literarios que pasaré a comentarles en próximas entradas.