La sagrada labor del padre: Charles Ingalls y Gervase Crouchback
 |
«Paseo en la carreta» (detalle). N. C. Wyeth (1882-1945). |
«El corazón de un padre es la obra maestra de la naturaleza».
Abate Prévost. Manon Lescaut
«Los domingos, también mi padre se levantaba temprano,
Y tras vestirse en medio del frío negro azulado,
Con las manos agrietadas y doloridas
Del duro trabajo semanal,
Encendía las brasas. Nadie le dio nunca las gracias.
Yo despertaba y oía al frío astillarse, romperse.
Cuando las habitaciones estaban caldeadas, él me llamaba,
Y yo, lentamente, me levantaba y me vestía
Temeroso de las irás crónicas de aquella casa,
Hablándole con indiferencia,
A quien había ahuyentado el frío
Y lustrado también mis mejores zapatos.
Más, ¿qué sabía yo? ¿Qué sabía yoDe los austeros y solitarios oficios del amor?»
Robert Hayden
El mundo, en su reciente e imprudente entusiasmo por derribar los muros de carga sobre los que reposa, lleva ya un tiempo vilipendiando la figura del padre como un tirano doméstico o, en el mejor de los casos, un estúpido prescindible. Quizá esto se deba a que se ha olvidado para qué sirven los padres, o quizá lo que ocurre es que se desea su aniquilación. Quién sabe. En todo caso, nunca está de más recordar cuál era su antaño sagrada misión, y la importancia imprescindible de la misma.
El padre es, ante todo, una paradoja. Y, dado el deterioro cognitivo que sufrimos hoy, quizá por eso no se le comprenda en absoluto. El padre es aquel que porta cargas que nadie ve; el monarca de un reino que reniega de su rey. No solo es amigo, protector, maestro, aunque también deba serlo. No es únicamente un mero proveedor, aunque sin duda provee. Es, en su sabiduría fuera de toda moda, un necesario constructor de muros de contención. Y en esta labor de protección se le denigra duramente.
Pero, un padre no ejerce su función por reconocimiento o aplauso. Lo hace porque eso es lo que hacen los padres. Porque es lo que los hijos necesitan. Ya lo recordaba el gran Chesterton: los modernos se escandalizan de que los niños necesiten límites; y se escandalizan aún más al descubrir que esos límites les hacen felices. Una valla, dicen los sabios, es una opresión, hasta que, de repente, los niños se precipitan por el acantilado que hay tras ella.
En nuestro celo moderno por la libertad y la igualdad, hemos descuidado el principio del orden, sin el cual ninguna libertad es segura y ninguna igualdad justa. Cuando el padre abdica o desaparece, cuando un padre deja de construir muros, el hogar se derrumba; y cuando el hogar se derrumba, la sociedad decae. Porque la familia es la institución social primaria y fundamental y, por tanto, condición previa de todo orden social. Y el padre es uno de sus dos pilares.
Así que, como vemos, ser padre es ser un baluarte, uno de los últimos baluartes de lo verdadero y de lo real. Quizás pensando en ello comprendamos mejor porque razón se persigue su destrucción, su aniquilación, su remoción. Quizás ahora comprendamos mejor porque es imperativo su rescate.
Chesterton dijo una vez que la familia es una célula de resistencia contra el Estado. El padre, por lo tanto, no es el ejecutor de una tiranía, como quieren hacernos ver («¡El patriarcado!»), sino la última de las defensas contra ella. Al amar su hogar y su familia, protege al mundo del suicidio. Es un caballero cuya fuerza es el servicio y cuyas armas son el amor y el sacrificio; un paladín con una misión sagrada: luchar contra el dragón. Hagamos que así sea. Y para facilitar esta labor, recordemos a algunos padres literarios que podrían –quién sabe– servirnos de ejemplo.
LA CASA DE LA PRADERA (1932-1971), de Laura Ingalls Wilder
Una forma de leer la serie de ocho novelas de La casa de la pradera (de la que ya les he hablado aquí), es verla, no solo como la historia de una joven pionera, sino también como un tributo al amor, la constancia y la fortaleza de los padres y como un memorial a la institución familiar. Por eso es bueno leerla hoy; y por eso nuestros hijos deben hacerlo. Así como también, tanto los que ya son padres como los que aspiran a serlo.
Me detengo así, un momento, en Charles Ingalls, Pa, el padre de Laura, la protagonista de la serie (y autora de la misma). Pa puede servirnos de ejemplo de algo hoy olvidado, pero para nada olvidable: que los padres dejan huella en sus hijos, una huella profunda y duradera. Les hablo de una influencia que puede llegar a ser beneficiosa, pero que, por su poder, también puede llegar a ser terriblemente destructiva. Me estoy refiriendo, no solo a la influencia de su presencia y de la relación que esta presencia desencadena, sino también a su, hoy lamentablemente frecuente, falta de presencia; esta ausencia también marca, dejando tras de sí la imborrable huella de un vacío.
No es el caso de Laura Ingalls. Ella recordó en esta serie de libros a su padre, a la increíblemente beneficiosa huella que su padre dejó impresa en su alma; y así nos lo cuenta: un padre presente, un padre amoroso y protector, constructor de vallas y escudos invisibles; un padre que ejerció de padre, con todo su sacrificio y entrega, asumiendo el peso de su sagrada misión.
Pa Ingalls no es solo un hombre de vigor fronterizo, sino un alma paternal cuya paciencia y alegre abnegación guían a su familia a través de las dificultades y la incertidumbre. La suya no es la voz de una autoridad desaprensiva, sino del amor encarnado en el trabajo y el deber, que recuerda el santo modelo de San José. Construye cabañas de troncos y abre caminos a través de la nieve, y al regresar al hogar, canta canciones de cuna a sus hijas a la luz del fuego y al son de su violín. Empuña el hacha y la Biblia con un mismo fervor contagioso. Ciertamente no predica la virtud, pero hace algo mejor: la vive y, al hacerlo, forma el carácter de sus hijos de forma más duradera que cualquier catecismo. En él vemos la fusión del afecto doméstico y la perseverancia varonil; por ello su autoridad –que sin duda posee y le es reconocida– no proviene únicamente de su fuerza, sino del amor que la sustenta, todo lo cual inspira a los que le rodean.
En una ocasión, cuando Pa regresa a casa después de sobrevivir a una ventisca de tres días, saluda a su preocupada esposa, y le dice con aire tranquilo: «Caroline, nunca te preocupes por mí (…) Estoy obligado a volver a casa para cuidar de ti y de las niñas». A continuación, cuenta a la familia su dura experiencia como una aventura, no como una historia de supervivencia, lo que, en vez dejar aterrados a sus hijos, los deja fascinados.
En el último párrafo del primer libro de la serie, La casa del bosque, se puede leer lo siguiente:
«–"Laura", dijo Pa. –"duérmete, anda".
Pero Laura permaneció despierta un rato escuchando el violín de Pa que sonaba suavemente, al tiempo que sentía el solitario silbido del viento en el Gran Bosque. Miró a Pa sentado en el banco junto a la chimenea, con el fulgor del fuego reflejándose en su cabello y barba castaños, y brillando sobre el violín color marrón miel. Miró a Ma, mientras tejía meciéndose suavemente.
Pensó para sí: –"Esto es ahora". Y se alegró de que la acogedora casa, y Pa y Ma, y la luz del fuego y la música, fueran ahora.
No podría olvidarlos, pensó, porque el presente es ahora. Nunca puede ser hace mucho tiempo».
Laura nos presenta a su padre en las novelas como «siempre alegre, temerario, inclinado a la imprudencia, y amante de su violín». Y en una entrevista, años después de la publicación de las mismas, confesó:
«Cualquier creencia, afecto y patriotismo que tenga lo debo a mi padre tocando su violín en el crepúsculo».
Porque, como nos traslada Laura en su relato, la vida en las praderas es muy triste cuando papá no puede tocar el violín.
ESPADA DE HONOR (1952-1965), de Evelyn Waugh
En la trilogía Espada de honor (comentada aquí), Evelyn Waugh nos presenta una figura patriarcal de referencia, por la que no oculta una clara predilección. Me refiero a Gervase Crouchback, el padre del protagonista, Guy, un personaje casi de otro mundo. No se trata de un moralista sermoneador, sino de un hombre que encarna un sereno realismo cristiano en el que el ejemplo habla más claro que la exhortación. Es un recordatorio de que los mejores padres no obligan, sino que ayudan a conformar las almas de sus hijos con su quehacer cotidiano; no controlan sus conciencias, sino que moldean sus almas en virtud de una dignidad y una autoridad que no reprime, sino que libera y dignifica.
Gervase es este tipo de padre; no hace alarde de su virtud, sino que la habita, y eso es aprovechado por su hijo Guy, que bebe abundantemente de su maestría y se apoya con frecuencia en su piedad, tranquila y resuelta. Se trata, sin duda alguna, de uno de los últimos vestigios de la Inglaterra caballeresca, de las viejas –y perseguidas– familias católicas: un hombre de honor, de fe, de piedad profunda, pero sin vestigios de ostentación ni orgullo.
De presencia discreta –como muchas veces corresponde al ejercicio de la paternidad–, el ejemplo de su integridad, fe católica y humildad guía a Guy en su búsqueda de sentido en medio de un mundo en decadencia sumido en la destrucción.
Encontramos un pasaje significativo en Hombres de armas, cuando Guy visita a su padre en Matchet:
«Pese a los cuarenta años que los separaban, había un parecido notable entre el señor Crouchback y Guy. El señor Crouchback era algo más alto y mostraba una expresión de benevolencia firme que Guy no poseía. […] Era un anciano inocente y afable que, de algún modo, había conservado su buen humor —más aún, una alegría misteriosa y tranquila— a lo largo de una vida que, a simple vista, había estado sobrecargada de desgracias (…) engendró en su suave pecho dos cualidades raras, tolerancia y humildad».
Este retrato destaca la serenidad, entereza, y fortaleza interior de Gervase, nacidas –como se encarga de hacernos ver Waugh– de su firme Fe, y que contrastan con las tribulaciones de Guy, ofreciéndole un refugio estable y un modelo de virtud silenciosa.
En Oficiales y Caballeros, se menciona cómo Gervase, a pesar de las dificultades económicas, mantiene una actitud de generosidad y caridad que desconcierta a quienes lo rodean y no profesan la fe católica, lo cual es también una lección hoy, en un mundo cargado de mercantilismo:
«Es un hombre profundo, y no me equivoco. Nunca le he entendido bien. De alguna manera su mente parece funcionar diferente a la tuya y a la mía».
Por último, tenemos el famoso pasaje que da sentido definitivo a la vida de Guy, cuando su padre le dice en una carta:
«¿Cuántos niños habrán sido criados en la fe que de otro modo habrían vivido en la ignorancia? Los cálculos numéricos no aplican. Si solo un alma se salva, es compensación suficiente por cualquier “pérdida de prestigio”».
Las cualidades paternas de Gervase —su fe inquebrantable, su humildad y su generosidad— no solo moldean para bien el carácter de Guy, sino que también representan un ideal de paternidad basado en la virtud y el ejemplo.
Estas son solo dos muestras; afortunadamente, hay muchos más de padres que ejercen como tales. Entre otras cosas, estas novelas pueden leerse como una guía parental sobre cómo afrontar la adversidad y las dificultades de la vida familiar con confianza y optimismo, y como trasladar a los hijos aquello que vale la pena conservar
Porque, concienciémonos, los padres son imprescindibles, hoy y siempre. No solo por representar un fundamental papel social, sino por que también encarnan una vocación moral. Apuntan más allá de sí mismos; apuntan a la eternidad. Más, tristemente, los hemos convertido en tiranos o irrelevantes marionetas, cuando deberían ser puentes hacia la virtud y hacia Dios, testigos de la Verdad y gérmenes de santidad.
Por eso, su labor es sagrada; por eso, es imperativo restaurarla. Algo que nos corresponde a nosotros, los padres, por que… ¿Qué sabe el mundo «de los de los austeros y solitarios oficios del amor»?
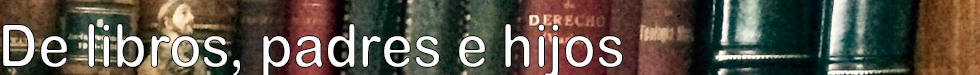
.jpg)
.jpg)










