Los Novísimos y lo que parece que se oye y no se escucha

Recuerdo una parroquia romana que, sobre la puerta que daba acceso al templo, tenía instalado un cartel luminoso, en el que lucían distintos mensajes. Cuando uno pasaba por delante, o cuando el autobús urbano se detenía ante los semáforos situados a la altura de esa iglesia, la mirada – casi sin proponérselo – tendía a posarse en el letrero de fondo negro y letras rojas que, con periodicidad variable, repetía, para asombro del viandante, diversos puntos de la doctrina cristiana. Por una larga temporada podía leerse el siguiente anuncio: «I Novissimi: morte, giudizio, inferno e paradiso» (los «Novísimos» son cuatro: «muerte, juicio, infierno y paraíso»).
Quizá convendría situar en algún punto de nuestras ciudades un cartel semejante que recordarse, a quien quisiera leerlo, los puntos centrales del Credo. Podría ser un primer paso para, después, remitir a alguna bibliografía más profunda; por ejemplo, al Catecismo de la Iglesia Católica. Y no por un proselitismo mal entendido, ni por ganar adeptos, sino simplemente por divulgación religioso-cultural, a fin de enseñar al que no sabe y de contribuir a evitar, en lo posible, la frivolidad a la hora de opinar sobre los contenidos de la fe cristiana. Y es que la frivolidad es mala consejera en casi todo y, como escribía G. von Le Fort, el parloteo irreverente sobre «aquellas cosas que sólo deberían decirse de rodillas y con la devoción más profunda produce casi siempre embotamiento y daño».
Por lo visto hay quien no distingue, o no quiere distinguir, entre fondo y forma, entre contenido esencial y representación simbólica. Lo seres humanos necesitamos imaginar de algún modo las realidades a las que remiten las palabras y los conceptos. Sin la imagen, la aprehensión de las cosas es puramente «nocional»; es decir, alejada de nuestra concreta experiencia vital y, por ello mismo, fría y lejana, incapaz de movilizar los afectos y de incidir en la conducta.
Resulta lógico que los cristianos elaboremos imágenes que nos ayuden a captar intuitivamente el significado de términos como «cielo» o «infierno». La imagen puede variar y, de hecho, varía a lo largo de la historia. La razón del cambio, o de la movilidad, la encontramos en la historicidad de la experiencia y del conocer humanos. Si en otro tiempo el infierno, por poner un ejemplo, se representaba como una caldera ardiente, en la que los condenados eran atormentados por los demonios, hoy en día, sin que ello suponga ningún cambio esencial, la misma realidad es pensada como un estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los demás. Concebimos en términos personales y relacionales lo que, en otras épocas, se representaba con ayuda de conceptos figurativos, físicos y espaciales.
Se trata, ni más ni menos, del carácter analógico del lenguaje. Las palabras y los conceptos no agotan la realidad; únicamente son medios más o menos «adecuados» para poder conocerla y comprenderla. Si esta ley de la analogía tiene su aplicación en todo ámbito del lenguaje, mucho más debemos tenerla en cuenta a la hora de pensar lo que «ni ojo vio ni oído oyó». Los contenidos de la fe cristiana referidos a las «realidades últimas» – a la muerte, al juicio, al infierno y al paraíso – no tienen por finalidad satisfacer nuestra curiosidad, sino sostener de manera fundada nuestra esperanza.
El lenguaje del Magisterio tiene la «movilidad» propia del lenguaje humano y, por tanto, del lenguaje en el que se expresa la fe. El problema está en algunos oyentes e intérpretes de su mensaje. De asuntos que conciernen a la religión parecen obstinarse en mantener – sin mayor profundización – las cuatro cosas que quizá (mal) aprendieron de pequeños, sin pararse a pensar, ya siendo adultos, acerca de su alcance y significado.
¿Y qué decir de los que sostienen que, en toda las Misas dominicales, jamás han oído hablar de la muerte, del juicio, del infierno o del paraíso? Pues, simplemente, me resulta increíble. El predicador al que hayan oído habrá estado más o menos acertado. Pero el predicador no deja de ser un intermediario entre la Palabra de Dios y su pueblo. Y, aunque el intermediario no sea el mejor, la Palabra de Dios resuena con fuerza, si se la quiere oír.
Ya va siendo hora de preparar un poco, internamente, lo que podremos escuchar cada domingo. Sin desmerecer la imprescindible tarea del predicador, toca, asimismo, reivindicar la tarea del oyente. Tiene razón el papa Francisco cuando dice que todos somos «discípulos misioneros». No «discípulos» y «misioneros», sino «discípulos misioneros».
Menos quejas y más compromiso. Menos prejuicios y más abrir los oídos. Dios habla siempre, digan lo que digan los predicadores, que, por otra parte, como gozan de la asistencia divina, no cabe pensar que, siempre y en todas partes, silencien el Evangelio.
Guillermo Juan Morado.
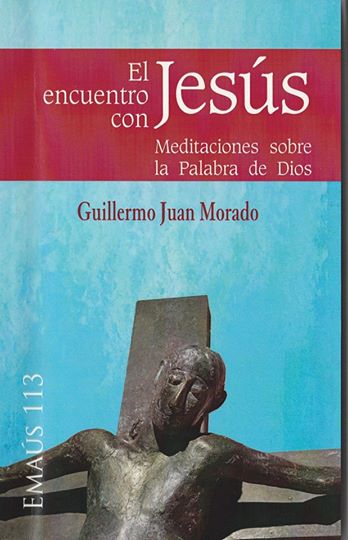
P.S: No reprocho que se denuncie el silenciamiento de estos temas. No puedo hacerlo. Pido un esfuerzo mayor: escuchar la Palabra de Dios que se proclama cada domingo.
Recomiendo leer esto.
Y no sobrará leer el excelente post del P. Iraburu sobre el cielo, el purgatorio y el infierno.
Los comentarios están cerrados para esta publicación.








