El César y Dios
 Leemos en el evangelio según San Mateo que los fariseos “llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta” (cf Mt 22,15). Ni siquiera se la formulan directamente, sino por medio de algunos “discípulos”, acompañados por partidarios de Herodes.
Leemos en el evangelio según San Mateo que los fariseos “llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta” (cf Mt 22,15). Ni siquiera se la formulan directamente, sino por medio de algunos “discípulos”, acompañados por partidarios de Herodes.
La pregunta realmente era capciosa: “¿es lícito pagar impuesto al César o no?”. Quienes le interrogan buscan que Jesús contradiga la voluntad de Dios, afrentando la soberanía divina sobre Israel, o que, por el contrario, se indisponga contra el emperador de Roma, que en aquel entonces era Tiberio, y contra el rey Herodes, aliado suyo.
Parecía un callejón sin salida, una alternativa imposible. Sin embargo, el Señor consigue sorprenderlos con su respuesta, dejándolos literalmente sin palabras. Frente a un denario, la moneda del impuesto, Jesús pregunta: “¿De quién son esta imagen y esta inscripción?”. Le contestaron: “Del César”. “Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Mt 22,21).
Nosotros debemos preguntarnos qué se le debe al César y qué se le debe a Dios. Naturalmente el César, que tiene la autoridad política, no es Dios. Hay un único Dios. Al poder político debemos darle lo que le pertenece: pueden ser los impuestos, puede ser el respeto, puede ser, también, la obediencia. “Deber de los ciudadanos es cooperar con la autoridad civil al bien de la sociedad en espíritu de verdad, justicia, solidaridad y libertad”, nos recuerda el Catecismo (n. 2239).
A Dios hay que darle “lo que es de Dios”; por lo de pronto, aquello a lo que obligan sus mandatos, un deber que atañe a toda persona y a toda su vida: Amarle sobre todas las cosas, no tomar su Nombre en vano, santificar las fiestas, honrar al padre y a la madre, no matar, no cometer actos impuros, no robar, no mentir, no consentir pensamientos ni deseos impuros y no codiciar los bienes ajenos.
Si el César, la autoridad del Estado, se sabe – también en la práctica - sometido a Dios, vinculado a la hora de legislar, de gobernar y de hacer justicia a los imperativos de la ley moral natural; es decir, al “sentido moral original que permite al hombre discernir mediante la razón lo que son el bien y el mal, la verdad y la mentira” ordenando hacer el bien y prohibiendo hacer el mal (cf Catecismo 1954), será más fácil obedecer a la autoridad del Estado.
Si, por el contrario, la autoridad política se apartase de la ley moral natural haciendo pasar por verdad lo que es mentira o haciendo pasar por bien lo que es mal, un cristiano – y, en general, un ciudadano honesto – tendría que recordar que “hay que obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hch 5,29). Ninguna autoridad, por más respaldada que esté por los votos, puede legitimar, por ejemplo, la muerte de un inocente, la discriminación racial o la prohibición de tributar culto a Dios.
En su visita a Alemania, el papa Benedicto XVI ha recordado que no carece de sentido, sino todo lo contrario, reflexionar racionalmente sobre lo que somos, pues en esa realidad nativa que nos viene dada podemos descubrir las normas que derivan, en última instancia, de la voluntad de Dios: “El hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad, pero también naturaleza, y su voluntad es justa cuando él respeta la naturaleza, la escucha, y cuando se acepta como lo que es, y admite que no se ha creado a sí mismo. Así, y sólo de esta manera, se realiza la verdadera libertad humana” (Berlín, 22-IX-2011).
No resulta indiferente para el logro de la propia vida y para edificar una sociedad justa que sepamos distinguir y armonizar los derechos del César y los derechos de Dios.
Guillermo Juan Morado.
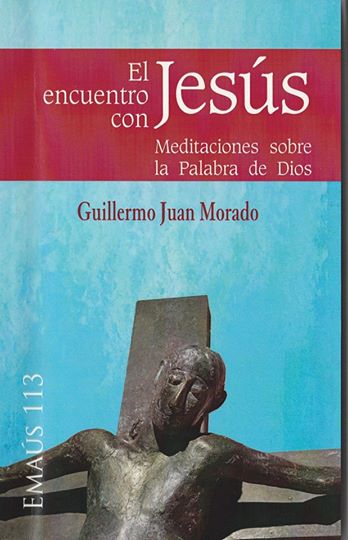
Los comentarios están cerrados para esta publicación.
















