Los difuntos y la misericordia
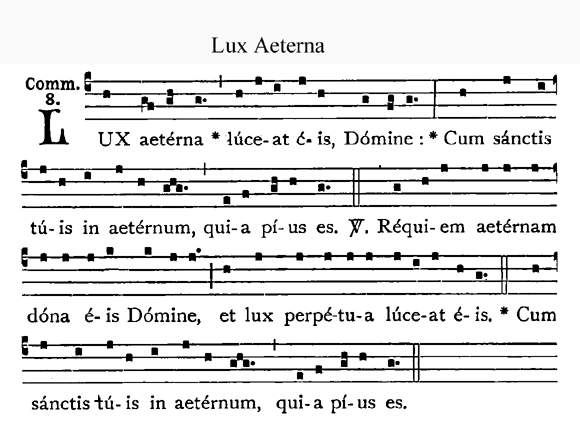 Conmemoración de los Fieles Difuntos
Conmemoración de los Fieles Difuntos
La conmemoración de los fieles difuntos se debe a una iniciativa de San Odilón de Cluny. Fue este abad un hombre muy exigente consigo mismo y, a la vez, muy comprensivo con los demás. En una ocasión, ante quien le reprochaba su mansedumbre, contestó: “Si me he de condenar prefiero serlo por exceso de misericordia que por exceso de severidad”.
Sin duda este espíritu misericordioso le llevó a ordenar, en el año 998, que en todas las abadías dependientes de su jurisdicción se celebrase el 2 de noviembre un oficio especial en sufragio por todos los fieles difuntos. Poco a poco esta costumbre se extendió a la Iglesia universal.
La Iglesia nunca ha ahorrado la misericordia. Más bien la ha dispensado con total liberalidad. Ya San Agustín animaba a ser generosos no en la suntuosidad de las tumbas, sino en las oraciones por los difuntos: “convenzámonos de que solo podemos favorecer a los difuntos, si ofrecemos por ellos el sacrificio del altar, de la plegaria o de la limosna”.
Y en el Martirologio Romano leemos: “La Santa Madre Iglesia, después de su solicitud en celebrar con las debidas alabanzas la alegría de todos sus hijos bienaventurados en el cielo, se interesa ante el Señor en favor de las almas de todos cuantos nos precedieron en el signo de la fe y duermen en la esperanza de la resurrección, y por todos los difuntos desde el principio del mundo, cuya fe solo Dios conoce, para que, purificados de toda mancha del pecado y asociados a los ciudadanos celestes, puedan gozar de la visión de la felicidad eterna”.
La Sagrada Escritura fundamenta esta solicitud: “Hay algo que traigo a la memoria y me da esperanza: que la misericordia del Señor no termina y no se acaba su compasión”, dice el libro de las Lamentaciones (3,21-22). La bondad de Dios no se agota y abarca incluso a los que ya han muerto. Ser cristiano, estar bautizado, es haber muerto con Cristo para también vivir con Él (cf Rom 6,8). Nada, ni siquiera la muerte, podrá apartarnos jamás “del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro” (Rom 8,39).
Cristo ha muerto y ha resucitado “para ser Señor de vivos y muertos” (Rom 14,9). Él se ha ido para prepararnos sitio en la casa del Padre para que, donde está Él, estemos también nosotros (cf Jn 14,3). Jesús quiere que estén con Él aquellos que el Padre le confió (cf Jn 17,24). El Señor llama a heredar el reino de los cielos a los que han practicado la misericordia: “Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme” (Mt 25,34-36).
Recordar a los fieles difuntos y orar por ellos es ejercitar la misericordia con los más pobres de entre los pobres, los que ya han muerto. Y, como enseña el Catecismo, “la limosna hecha a los pobres (cf Tb 4,5-11; Si 17,22) es uno de los principales testimonios de la caridad fraterna; es también una práctica de justicia que agrada a Dios (cf Mt 6,2-4)”. El Señor, que siente ternura por sus fieles, que conoce nuestra masa y que se acuerda de que somos barro (cf Sal 102), escuchará amorosamente nuestras súplicas.
Guillermo Juan Morado.
Los comentarios están cerrados para esta publicación.










