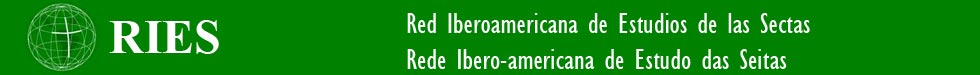Los orígenes del Palmar de Troya (3)
 Aquí está la tercera entrega de esta serie publicada en 1976 por el diario El País, y firmada por el escritor José Jiménez Lozano, sobre los inicios de la secta del Palmar de Troya. Ver la primera parte y la segunda parte.
Aquí está la tercera entrega de esta serie publicada en 1976 por el diario El País, y firmada por el escritor José Jiménez Lozano, sobre los inicios de la secta del Palmar de Troya. Ver la primera parte y la segunda parte.
***
REPORTAJE: El barroco asunto de El Palmar de Troya / 3
Una apoteosis supercatólica
José Jiménez Lozano, 12/05/1976
En El Palmar de Troya se han dado cita los que Mauriac llamaba la «santa fauna de las misas de los días de trabajo», es decir, los fieles de las viejas novenas y sabatinas y las beatas revelanderas de que hablaba el inquisidor Valdés, sin que falten tampoco los puros con talante de secta que irrita. José Jiménez Lozano, describe en el tercer capítulo de la serie de cuatro dedicada al tema los show seudomísticos de los orantes de El Palmar de Troya bajo la luz verdosa del sol que atraviesa el plástico verde y transparente que cubre la armadura metálica que sustituye al antiguo lentisco de las apariciones.
En El Palmar se encuentra la que François Mauriac llamaba, sin ánimo ninguno de superioridad, sino incluso con una admiración secreta por la simplicidad de su espíritu y también por sus virtudes no pequeñas, «la santa fauna de las misas de los días de trabajo», es decir, los fieles de las viejas novenas y sabatinas, las procesiones y el culto a Santa Rita abogada de lo imposible, pero también un colegio de puros muy conscientes de su elección divina y cuya seguridad y talante de secta, irrita un poco.
Y el grupo de visionarias que recuerdan las beatas revelanderas de que hablaba el inquisidor Valdés, cuando advertía contra el peligro de poner al tanto de cuestiones teológicas a «mujeres de carpinteros». Al oírlas hablar con entera familiaridad de Dios, como podrían hablar de la cesta de la compra, sólo que en un lenguaje sostenido en sus metáforas por los viejos cromos de los viejos catecismos e Historias Sagradas o de las novenas misticoides del XIX, se debiera uno de acordar de Voltaire y sonreír benévolamente o de algunas denominaciones psiquiátricas muy obvias y recomendar un tratamiento, pero, inevitablemente, se acuerda uno más bien de esa Santa Inquisición que la Iglesia íntegra de Clemente Domínguez quisiera ver resucitar y se siente escalofrío al pensar en qué hubieran parado estas piadosas dicharacherías en aquellos tiempos inquisitoriales.
Se imagina uno estar hablando con la Beata de Piedrahíta o Magdalena de la Cruz y se escucha el chisporrotear del brasero o el tintineo de los grillos de una cárcel o se ve el colorido del emplumamiento. Por una sencilla razón: porque El Palmar en un tiempo tridentino como aquel es más que probable que se hubiera resuelto así. Por fortuna, estamos en tiempos de mayor humanidad y libertad y resultaría intolerable que se tomara una medida de fuerza contra estas gentes, aunque también se siente alguna irritación cuando se ve a una enferma postrada en su cama o a una niña llorando, al pensar en su madre condenada por los médicos, que parecen esperar algo de los rezos y éxtasis de esta mujeruca que está a mi lado, respira con dificultad, al hablar con una voz gangosa, y dice nimiedades indignas de cualquier inteligencia media o expresa amenazas celestes contra aquellos de nosotros que la vidente supone -y supone bien- estamos muy lejos de aceptar el juego.
Un poco antes de este show pseudomístico, otra iluminada que blande un enorme crucifijo y habla episcopalmente desde una especie de solemnidad física hecha de gordura bien cuidada y algo así como una mitra que es lo que me parece su mantilla blanca, habla de la santidad de los «padres» de la nueva Iglesia que algunos sábados por la noche, como éste, sufren incluso pedradas por parte de los habituales a las salas de fiesta sevillanas después del cierre de éstas. Ella confiesa que los defenderá con «el Cristo» y que golpeará igualmente con él a quien se burle de lo que aquí pasa. Todavía otro poco antes, los cantos de estas mujeres le devolvían a uno a la infancia, a los meses de mayo del colegio donde se cantaba el «Salve Madre en la tierra de mis amores», y se podía observar lo fácil que es entrar en esta Iglesia o Congregación en cuanto alguien pregunta simplemente si puede quedarse. La novicia cantó algo para mí desconocido ante el altar, acompañada de sus introductores, y quedó admitida. Luego lloró abundantemente durante la aparición que se nos sirvió.
Todo esto tenía lugar en el hangar de plástico verde y transparente levantado en el terreno de las apariciones donde estuvo el lentisco que la devoción de los fieles concluyó por arrancar y donde se levantarán, según me dijo el obispo Arana, un hospital, una iglesia y un convento de hermanas. El hangar conserva su estructura metálica bien visible, y una cosa así da al conjunto un aspecto fantasmagórico. La luz del sol cae, verdosa, sobre los rostros de los orantes que interminablemente rezan rosarios y más rosarios, y el cerquilló monacal de los padres y hermanos y el pañuelo rojizo de las hermanas, puestas con los brazos en cruz algunas de ellas, y todos ellos de rodillas ofrecen una impresión poderosa. Pronto se distingue el aspecto predominante no nativo de los allí presentes en oración -irlandeses, en su aplastante mayoría- y su tez blanca parece cadavérica con el montaje de aquella luz. Todo da la sensación de ser una película sobre alguna extraña secta religiosa o alguna evocación medieval de Bergman, aunque en seguida reconoce uno el pésimo gusto católico del peor barroco y del peor Olot ambos reunidos.
Imágenes
Los orantes aparecen separados de los curiosos y otros asistentes por una verja junto a la que lucen varios cirios. Ante ellos, en una plataforma de baldosín o piedra artificial, que besan al entrar y salir, y, sobre un pedestal, hay una vitrina con una imagen de la Virgen del Carmen con escapularios de la Santa Faz en la mano, lo mismo que el Niño Jesús que tiene en sus brazos. A su alrededor, cuatro farolas, y, en torno de la imagen, cuatro estatuillas no cromadas: San José y una paloma, que representa muy dificultosamente al Espíritu Santo, ante la Virgen; San Fernando y el P. Pío de Pietralcina, detrás. A los pies de la Virgen, un gran cromo de la Santa Faz, que los monjes y monjas de esta Iglesia besan y tocan continuamente con pasión, más que con ternura, creo yo.
En torno al altar, hay sacos de cemento y ladrillos, porque se está en obras para cercar un poco aquel recinto, y algunas sillas de tijera. La iluminación de la noche es muy pobre y vacilante, y la aparición tuvo lugar en un lugar de demasiada penumbra, fuera casi del hangar. Un poco más lejos, antes de llegar a él, sobre la puerta de una roulotte hay una inscripción en inglés, que dice: «Esta es la Casa de la Madre de Dios. Bethlem». Los religiosos y obispos salen con frecuencia de su lugar de oración y es harto fácil conectar con ellos. De vez en cuando, uno de los hermanos se encamina al pozo, ordenado hacer por la Virgen, y saca agua para algún enfermo o peregrino. Una monja me dijo que estaba cerrado, porque había gentes que los querían mal y podían echar allí algún gato o perro, o veneno incluso, y poner entonces las cosas peor de lo que estaban.
Sobre el brocal del pozo hay una inscripción: J. Delaney, 1975. Es el nombre de uno de estos clérigos ahora obligados a vestir de paisano y que quizás mañana sea también uno de estos obispos cuyo anillo dorado tiene una simple cruz, mientras su pectoral crucifijo metálico es de los más humildes y clásicos. El obispo Louis Henri Moulins vestía, sin embargo, de sotana y le encontré rezando el breviario a la sombra que proyectaba el hangar; y sotana vestía un joven clérigo que llegó allí por la noche y a quien una de las mujeres preguntó si tenía lista la ropita para el Niño Jesús.
Sotana vestían, en fin, los dos irlandeses que me recibieron al día siguiente en lo que llaman la Casa Generalicia de Sevilla. Los dos fueron extremadamente corteses y se desvivieron por proporcionarme toda serie de datos, material de información ya preparado e incluso una fotografía en color de Clemente Domínguez con el torso desnudo y mostrando la llaga de su costado y un terrible apósito ensangrentado. El más joven de ellos habló con mucha convicción, y cuando le planteé el problema de si pensaban separarse de la Iglesia de Roma, contestó muy rotundamente que no, pero que el Papa hacía, a veces, cosas que no les gustaban. El obispo Moulins me había negado, la víspera, toda posibilidad de acuerdo con la Iglesia de Roma, dado que la crisis de ésta era definitiva, pero el obispo Arana me habló de una cita con el Nuncio Apostólico a la que no habían acudido porque, ahora, no podían vestir episcopalmente y era así como querían presentarse ante él.
Obras
La Casa Generalicia está completamente en obras y, sobre algunos muebles, vi a un San Pablo con la espalda desnuda, una Virgen del Carmen del Palmar, un Niño Jesús en su cuna. En el pequeño comedor, un cuadro de la Macarena y otro de Nuestra Señora de Guadalupe. Al despedirme del más joven de los irlandeses, sentí una gran simpatía por él y no pude menos que preguntarme por qué podría haber llevado hasta allí a un muchacho todavía, que hablaba de Clemente Domínguez como de un ser casi sobrenatural. Hubiera querido decirle que precisamente en un momento en que Newman se vio precisado a hacer una apología de la infalibilidad papal ante Gladstone, dejó bien sentado el más tradicional y radical de todos los principios cristianos por el que, en último término, murieron Juana de Arco o Juan de la Cruz, pongamos por caso: el del primado de la conciencia personal y de la negación de considerar a nada ni a nadie como dioses intocables.
«Si después de una comida -escribía Newman- me viera obligado a lanzar un brindis religioso -lo que evidentemente no se hace- bebería a la salud del Papa. Creerlo bien, pero, primeramente, por la conciencia y, después, por el Papa». Por este Papa a quien se vitorea continuamente en El Palmar como para liberarle a gritos de las oscuras mazmorras donde le tiene maniatado la Iglesia Oficial de los obispos y cardenales o sacerdotes, que son, aquí, la oveja negra y el blanco de las críticas, exactamente como en los panfletos del abate Coache, en los escritos del Obispo Lefevbre o en la testarudez de los fundadores del Seminario de Econe, en Suiza, otro Seminario de puros.
El obispo Ngo, que vino aquí a ordenar sacerdotes y a consagrar obispos, llegó conducido, según se me dijo, por una aparición en San Damiano (Italia). En otro tiempo, fue una especie de Supremo Lama de su país, cuando su hermano era presidente y un cruel perseguidor de los disidentes políticos y religiosos. Luego, su hermano murió, asesinado, y fueron los católicos los que pagaron muchos platos rotos durante la presidencia de Dinh, por su intolerancia y su crueldad. Mons. Ngo y la esposa del presidente, en tiempos del Vaticano II, ya andaban por Roma alentando círculos y pasiones de integrismo religioso contra la traición de la Iglesia que suponía ese Concilio, y resulta perfectamente coherente, entonces, su acción aquí, en El Palmar, santuario de íntegros y puros, Luz de la Iglesia perdida y que se trata de reencontrar en medio de esta imaginería barroca y esta piedad decimonónica y «antiprotestante» en la que ni se oye hablar del Evangelio, de la Biblia.
Continuará.
Todavía no hay comentarios
Dejar un comentario