Lo que no podemos perder (II)
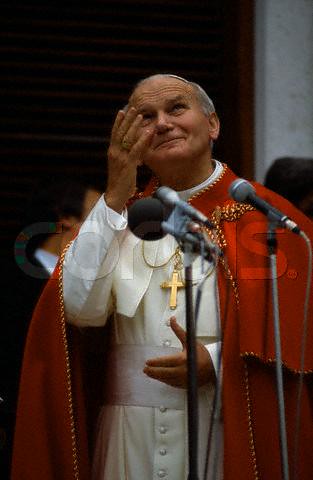 La esperanza cristiana
La esperanza cristiana
Esperanzas propias y esperanzas compartidas, esperanzas inmanentes y esperanzas trascendentes. No es tan sencillo. Puede el hombre levantar esperanzas en busca de muchos bienes temporales y asequibles. Lucha, trabaja, se entretiene con ellas. Se felicita cuando las consigue y se lamenta cuando no logra alcanzar sus objetivos. Pero por detrás de todos los recuerdos, en el fondo de la memoria, él conserva el recuerdo permanente de la verdad y de la vida en la que vive instalado. El hombre sabe que vive, sabe que la vida está siempre ahí, la percibe como una posibilidad inabarcable, siempre abierta que no puede dejar de desear, aun cuando sus pies se resbalan hacia el abismo de la muerte.
El hombre tiene en la memoria el toque de la realidad como algo ilimitado, siempre presente, el recuerdo misterioso de una presencia permanente que le sostiene en la vida y le llama a ser siempre más y mejor. La paradoja del hombre es que es un ser abierto a la vida que desea ilimitadamente, más allá de lo que puede conocer y alcanzar. Por eso morimos siempre a más no poder. ¿O es que no morimos?
Si ahondamos en nuestra memoria nos encontramos con la huella de la mano de Dios. Esa vida ilimitada confusamente percibida, esa realidad a la cual estamos religados, no es una realidad ciega, sino que es la verdad del Dios Creador que precisamente porque está en nuestra memoria aparece en nuestra conciencia como un futuro posible y deseable, objeto de nuestra esperanza. Los hombres sabemos que existimos, y sabemos que podríamos no existir. Esta experiencia fundamental de estar en la realidad es como la memoria más profunda de la que nace irresistiblemente el deseo de existir ilimitadamente, la voluntad de ser y la inquietud ante la inseguridad de nuestra pervivencia. El amor a la vida y la voluntad de vivir es fruto de la confusa memoria de dios que constituye la conciencia del hombre, que nos saca del reino animal y nos hace entrar en el mundo personal del espíritu.
La presencia de Jesucristo en la esfera humana cambia la ontología del hombre. Dentro de nuestra experiencia humana, que por sí misma nos habla oscuramente de Dios, encontramos la conciencia humana de Jesús, punto central de la experiencia humana del ser y de la vida. Esta conciencia de Jesús nos ilumina y nos clarifica mostrándonos el rostro de Dios, como Padre misericordioso, fundamento de nuestra vida y horizonte de nuestra existencia. La experiencia y el conocimiento que Jesús tiene de su Padre, es patrimonio de la humanidad, es el centro de la experiencia humana de la verdad de Dios y de la última verdad del hombre. Jesús, con su vida, con su resurrección, nos descubre al Dios misericordioso como futuro posible para la plenitud de nuestra existencia, de nuestra felicidad. El hombre creyente, apoyado en la experiencia de Cristo, renacido por la fe en Cristo, puede desear y esperar a Dios como una posibilidad imprevista, inmerecida, sorprendente de su existencia. Dios se ha hecho para nosotros objeto de esperanza. Podemos desearlo, podemos alcanzarlo, podemos vivirlo y disfrutarlo.
La humanidad glorificada de Jesús, nos muestra que el encuentro, la comunión vivificante y glorificante con Dios es el verdadero futuro del hombre, el futuro absoluto que colma nuestros deseos y sacia los espacios y las aspiraciones de nuestra memoria.
Esta magna esperanza es pura gracia de Dios. Dios ha querido hacernos capaces de conocerle y llegar hasta El con la fuerza de la esperanza y del amor. Pero es también necesaria, pues, una vez, que estamos hechos para recibir esta gloria, sólo el encuentro amoroso con Dios y la participación en su gloria puede calmar nuestros deseos de ser y de vivir.
Gracias al gran amor de Dios y a la redención de Cristo, estamos actualmente en este mundo de gracia y podemos alegrarnos “en la esperanza de la gloria de Dios”. Todo en la vida, incluso el sufrimiento, son razones para la esperanza “y la esperanza no falla, pues el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado” (Cf Rom 5, 5).
Los cristianos vivimos, como todos los hombres, la experiencia de nuestra caducidad y de nuestra muerte. Pero sabemos que Dios nos ama más allá de nuestra corporeidad y de nuestra muerte. Sabemos que si nuestro cuerpo se desmorona y nuestra vida terrena se consume, tenemos una morada eterna junto a Dios. “Pues las cosas visibles son pasajeras, pero las invisibles son eternas”. Dios ha puesto en nosotros el deseo y la capacidad de la inmortalidad y nos ha dado ya el inicio y como la semilla de esta vida eterna haciéndonos partícipes de su Espíritu. No solamente no renunciamos a vivir, sino que deseamos morir a este mundo para alcanzar una vida plena y gloriosa en comunión con Cristo resucitado. Esta esperanza es el principio de un mundo nuevo y de una alegría invencible. La fidelidad de Dios es la garantía de nuestra vida, “como quienes no tiene nada, pero lo poseen todo” (Cf II C, cc. 4 y 5). A medida que se acorta nuestro futuro terrestre, se hace más cercano y más real el futuro eterno en el mundo nuevo que es Cristo resucitado.
Podemos decir que la posibilidad y la normalidad de nuestra existencia como hombres, está en Jesucristo. Sólo en El la memoria de Dios y el ansia ilimitada de vida que nace en el corazón del hombre, como consecuencia de esta experiencia fundamental, están equilibradas y se corresponden perfectamente. El cristiano, mediante la fe en Cristo, llega a comprender la verdad de su vida y alcanza la capacidad de realizarla plenamente, conforme a su última verdad y a la verdad de Dios.
En virtud de esta esperanza, el cristiano, como Pablo, olvida lo que deja atrás y se orienta hacia lo que está por delante, ese futuro hacia el cual Dios le llama “desde lo alto en Cristo Jesús”. No podemos vivir como los hombres sin esperanza, “que no piensan más que en las cosas de este mundo”, somos ciudadanos del Cielo, y a esa ciudadanía orientamos nuestra vida, esperando (deseando) que Jesús transforme nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que ha recibido de Dios (Cf Fil 3).
Esta esperanza no nos debilita para asumir otras esperanzas terrestres. La esperanza teologal aumenta el amor y el amor crea y estimula otras muchas esperanzas. El cristiano que tiene su corazón en la vida eterna se identifica con los amores y las esperanzas de Dios, se ve comprometido en el bien y en la vida de sus prójimos, descubre mil posibilidades nuevas que nacen del amor y que son otras tantas llamadas a la acción, a la misericordia, a la lucha contra todos los males del cuerpo y del espíritu, a participar en ese gran parto de un mundo nuevo, a la medida de la justicia de Dios, que es el gran clamor de todas las criaturas.
Los males de la desesperanza
Se suele decir que no apreciamos los bienes que tenemos hasta que nos faltan. No valoramos la salud hasta que la perdemos, ni reconocemos las virtudes y los buenos servicios de una persona hasta que nos falta. Algo así puede ocurrirnos con la esperanza. Es posible que no sepamos valorar los bienes de la esperanza teologal mientras los estemos disfrutando. Contamos con muchos valores y muchos bienes que consideramos del todo normales y vinculados establemente a nuestra naturaleza, como la confianza, la amistad, el afecto de los demás y la alegría de vivir. Pero conviene estar advertidos porque otros modos de vivir menos placenteros son también posibles y tiene mucho que ver con las dosis de esperanza o de desesperanza que tengamos en el corazón. Para no ser ingratos ni ingenuos nos conviene pensar en los bienes de la esperanza.
Aunque la eficacia de la esperanza teologal no se pueda cumplir hasta entrar en la gloria de Dios después de la muerte, la presencia y la influencia de la esperanza teologal es real a lo largo de nuestra vida en este mundo. Precisamente la esperanza nos lleva a la plenitud del Reino de Dios porque influye en nuestra vida y la encamina realmente hacia ese futuro deseado. Veamos cuales son las influencias reales y cotidianas de la esperanza.
Por lo pronto, la esperanza cristiana desautoriza y descarta las falsas esperanzas, incompatibles con la esperanza fundamental de la salvación. La esperanza en la salvación de Dios nos hace sabios y prudentes, ensancha nuestros corazones para la generosidad y la misericordia, nos da fortaleza ante las adversidades y aumenta nuestra generosidad con los necesitados. Despierta en nosotros “la alegría de la esperanza” (Rom 12, 12), nos permite vivir con la dignidad de la libertad, sin estar pendientes de los elementos y las prescripciones de este mundo. Los que viven en el mundo del espíritu se libran de las estrecheces de la codicia, de la envidia, de las concupiscencias de la carne, y viven en paz y concordia, fruto del amor y de la esperanza.
En cambio, cuando falta la esperanza teologal, el amor a la vida que nace inextinguiblemente en el corazón del hombre, se proyecta sobre los bienes posibles y deseables que aparecen en nuestro horizonte, los bienes y los caminos de felicidad que se nos presentan como más asequibles y satisfactorios, de esta manera la vida del hombre se disgrega en multitud de deseos, muchas veces contradictorios, sin un criterio claro que los discierna y los coordine, hasta que terminan defraudando las esperanzas que habíamos puesto en ellos.
Cuando el hombre proyecta su afán ilimitado de vivir y de ser feliz sobre los bienes posibles que encuentra al alcance de su mano, corre el riesgo de atender más a la magnitud de su deseo que a la realidad del bien concreto que desea. De esta manera lo engrandece, lo transfigura, hace de él un ídolo que se adueña de su vida y pervierte los itinerarios de sus deseos hasta destruir su vida y conducirlo al abismo de la desesperación o de la desesperanza. De un corazón defraudado pueden nacer sentimientos de odio y de represalia, o actitudes de desánimo y desolación, hasta odiar la vida que no ha sido capaz de responder a las esperanzas que habíamos puesto en ella. Los enemigos de la cruz de Cristo, viven sólo para las cosas de la tierra, su dios es su vientre, su gloria está en sus vergüenzas y su fin es la perdición. (Cf Fil 3, 18-19).
Estos frutos amargos de la desesperanza pueden también desfigurar y pervertir la vida de una sociedad, favoreciendo la multiplicación de los ídolos, y preparando el camino para la rivalidad y la intransigencia, para la agresividad y la venganza, o para la frustración, el abatimiento y la renuncia a la propia vida. En su carta a los romanos, San Pablo nos describe la perversión de la vida de aquellos que se negaron a reconocer a Dios. Algo parecido nos puede ocurrir a nosotros.
Por muy grandes y muy hermosos que sean los horizontes de la esperanza, también este tesoro lo llevamos en “recipientes de barro”. Los hombres podemos desentendernos de esas perspectivas un poco lejanas y aferrarnos a lo inmediato, a lo que está al alcance de la mano, lo que podemos controlar por nosotros mismos sin necesidad de abrirnos a la Alianza con el Dios de la vida. La renuncia al gozo de la convivencia sustituyéndola por la satisfacción del narcisismo es siempre una tentación para el hombre.
Extrañamente, el hombre actual se ve tentado de narcisismo y dispuesto a renunciar a las amplitudes de la trascendencia. Prefiere vivir en soledad. Prefiere la libertad de la orfandad y del desamparo a la cálida convivencia del hijo en la casa paterna. El hombre actual ha llegado a percibir la idea de convivir en comunión de fe y de amor con un Dios Padre de vida y misericordia, como algo irreal, impertinente y destructivo. Cuando Dios desaparece de nuestro firmamento interior, inevitablemente el mundo real se reduce, se mueren las grandes esperanzas y nuestros deseos se reorientan hacia los bienes deseables de este mundo. De este modo los grandes deseos y altas esperanzas se convierten en ambiciones y codicias de cuanto el mundo puede ofrecernos para calmar nuestro deseo de vivir y de ser felices. La salud, el sexo, el dinero y los bienes materiales, el honor y la experiencia del poder alcanzan una importancia máxima que en la vida del creyente no hubieran tenido nunca.
El laicismo pretende adquirir la relevancia de una entera concepción de la vida y una alternativa cultural al cristianismo y a la entera historia del hombre religioso sobre la tierra. Apoyándose en una compleja síntesis de afirmaciones científicas y antropológicas, con sus buenas dosis de voluntarismo y de ingenuidad histórica, los laicistas nos presentan su propuesta cultural como el amanecer de una nueva era de libertad y de paz.
Favorecido desde el poder político y desde algunos grandes medios de comunicación, el laicismo tiene en nuestra sociedad el atractivo de lo nuevo, del verdadero humanismo, de la gran esperanza del hombre. Algunos lo ven y lo presentan como el cumplimiento de las grandes promesas mesiánicas. Al mesianismo materialista del comunismo ha sucedido el mesianismo consumista del laicismo. Uno y otro son más parecidos de lo que muchos piensan.
Todo lo que pertenece al mundo de la religión se nos presenta como una excrecencia extraña que perturba y desfigura la existencia del hombre. Curiosamente han vuelta a renacer teorías ya superadas y refutadas trágicamente por la historia. El hombre, liberado de las opresiones de la religión, sería un ser pacífico, solidario, angelical. Es la religión la que desarrolla los fanatismos, los conflictos y las desgracias. Democracia, laicismo y relativismo son ahora el triángulo del progreso, de la paz y de la felicidad.
Los cristianos de hoy tenemos ante nosotros la gran tarea de mostrar amablemente a nuestros conciudadanos, primero, que la religión es una dimensión esencial de la vida humana, sin la cual la persona no puede desarrollar sus posibilidades de existencia; segundo, que la experiencia religiosa es fuente de autenticidad, de plenitud y de felicidad para el hombre; y tercero, que negarse a vivir en relación de verdad y amor con el Dios de la creación y de la gracia, perturba la existencia del hombre, le cierra los caminos de la verdad y del bien, y frustra las más hondas aspiraciones del corazón humano hecho para la vida y la felicidad. Seguramente tendremos que aprender a vivir y presentar el cristianismo de otra manera, no como un consuelo de nuestra pobreza y de nuestros sufrimientos, sino primariamente como una religión de la alabanza, del amor y de la gratitud, como reconocimiento agradecido y jubiloso de la belleza y grandeza de la vida y de los muchos dones recibidos.
+ Fernando Sebastián Aguilar, Arzobispo emérito de Pamplona y Tudela
Conferencia en los Cursos de Verano de la Universidad Rey Juan Carlos de Aranjuez
23 de julio de 2008
8 comentarios
Supongo que es difícl responder y depende del discernimiento de cada uno, pero a ver si me puede iluminar Monseñor.
Un abrazo, Alberto.
Hasta Kant decía que para vivir de acuerdo con el “imperativo categórico”, con la rectitud, era necesaria la IDEA de Dios y de la inmortalidad del alma. Aunque algunos crean que la religión es simplemente un consuelo o un invento del hombre ante las adversidades, y una forma de evadirse, es todo lo contrario, es sumamente exigente, pues en la vida eterna se nos pedirán cuentas de nuestros talentos y su aprovechamiento. Sin la esperanza cristiana y la fe no existiría la caridad, ni los santos. Todos quedaríamos sometidos a nuestro egoísmo, al “comamos y bebamos que mañana moriremos”, que parece ser la divisa de esta sociedad de consumo. Pero sólo la esperanza en unirnos a la gloria de Dios, fortalece y hace más solidaria nuestra vida terrena.
Siga por esta línea para recordarnos con sencillez lo que somos y lo que estamos llamados a ser.
Un abrazo, pida por mí en sus oraciones, Alberto.
Gracias ,D. Fernando, por recordármelo. Procuraré transmitirlo a los que me rodean
Los comentarios están cerrados para esta publicación.







